Historias
Un día con los vendedores del centro

Por Katerin Julieth Ortega
8:00 am
La alarma suena con fuerza. A través de mi ventana se acerca un rayito de luz iluminando mis ojos. Arrugó mis cejas y recuerdo la tarea del día. Debo levantarme, aunque deseo dormir, mientras mi cabeza se hunde con facilidad en la almohada. Me levanto, me peino, me dirijo al baño. Al salir, noto que llegaré tarde al lugar donde me gusta estar en los días que me siento mal: el centro. Esta vez no iré de compras, iré a vender.
Llego a la calle 12 con tercera. Me comunico con la señora Maité, una mujer de 40 años de piel morena, ojos oscuros, cabello negro, de contextura gruesa. Ha trabajado 24 años en el centro como vendedora ambulante. Saca su carrito que lleva gafas de diferentes estilos, tamaños y formas, color, de aumento, o normales. Pone todo en su puesto, toma dos sillas y las pone al frente. Detrás de las sillas hay una panadería de dos pisos. Mi mente solo pensaba en el delicioso olor a pan. Nos sentamos.
—Solo hay que esperar a los clientes, que lleguen, pregunten y los atendemos —dijo Maité.
Ya eran las 10:00 de la mañana. Veía cada vendedor ambulante llegar con el mismo carrito de mercado. Van sacando de a poco y acomodan, para que todo quede a la vista. Maité me dice que la mayoría han estado más de 25 años en el mismo lugar, en el mismo centro. Solo hay cinco vendedores de gafas en esa zona. Todos se colaboran entre sí, se avisan si llega un cliente en su puesto o ellos mismos lo atienden. La idea es no dejar perder el cliente, atraerlo, comprometerse con el servicio, para que vuelva a ellos.
Pasan las personas. Maité se queda callada. Para ella no es necesario decir siempre a la orden ¿qué necesitas? ¿qué buscabas? Como es de costumbre, la gente ya sabe que necesita y va directo a preguntar el precio. Han pasado algunos minutos y aún no hay clientes que lleguen a preguntar, solo miran y siguen de largo. Pero esto no solo sucede en el puesto de Maité. Ha sucedido en todos.
—La situación está difícil —dice ella—. Es un mes muerto para el centro, la gente ahora solo busca los útiles, los uniformes.
En Colombia hay 12,9 millones de trabajadores informales, de esa cifra en Ibagué se encuentran 97.000 ocupando el trabajo informal. Por lo tanto, Ibagué se encuentra por encima con un 5,2%, de la capital del país que tiene un porcentaje del 33,1%. El trabajo informal, es un trabajo arduo, lleno de desventajas, crisis financiera, sin poder acceder a pagar un seguro. El sol, la lluvia, el hambre y la inseguridad.
- Puede leer: Punk y literatura: los encuentros del Panóptico
Maité ha vivido todas las circunstancias de lo que es trabajar en la calle. Está cansada, rendida de seguir sentada vendiendo gafas, asoleándose día tras día y llegar muchas veces a su hogar empapada por las fuertes lluvias. Sus gestos son de preocupación al ver que pasan las horas y no vende nada. Mira el celular, mira la gente pasar, saluda algunos indigentes de la calle, vuelve y mira el celular para entretenerse.
Mientras tanto, yo solo observo pasar a una señora de estatura baja, de unos 50 o 60 años con un talonario de lotería. Su mirada es de furia, de ardor, sus gestos solo transmite desespero; ella no dice nada, solo pasa por el andén mostrando su lotería. Siento nostalgia y desolación. Es una ruina tener que llegar a esa edad sin una pensión, sin salud, sola por la vida esperando a que alguien le compre.
Llegó la hora del almuerzo, Maité no había vendido nada, ni siquiera la gafas más económicas de 15 mil pesos. Yo había llevado mi almuerzo, pero ellos no, deben ir a comprarlo: cada almuerzo cuesta once mil pesos. Debe comprar para ella y su esposo. Caminamos lentamente hasta llegar al restaurante: no hay afanes, no hay que almorzar rápido, simplemente llegar. Maité me invita un plato pero lo rechazo. No le agradó e insistió, así que acepté. Mi cuerpo se llena de vergüenza porque ahora no solo eran 22.000 mil pesos que debía pagar, sino 33 mil pesos. 33 mil pesos que aún no había ganado.
—El centro es duro, no he vendido desde hace cuatros días, por eso, ya no vengo mucho, prefiero quedarme en la casa —dice Maité.
Cuando inició su trabajo como vendedora ambulante, ya tenía un niño pequeño. Fue él quien le dio el valor para salir a las calles. Se comprometió tanto con su labor de madre que no dejó ni un día en ir a vender. Así pasaron los años acomodándose paulatinamente en el mismo lugar.
Terminamos de almorzar. Estaba tan llena que solo quería dormir una siesta y ellos decían lo mismo. Caminamos lento. Eran solo cuatro cuadras que parecieron eternas a su paso. No hay afanes, me decían, aquí nadie nos dice a qué horas tenemos que llegar. Eso me hizo pensar, que solo tenían un privilegio: no había un jefe, nadie que los gritara, los regañara o los insultara.
Ellos mismos eran su jefe, el contador, el vendedor, el administrador, el publicista, todas las profesiones en uno. Y es que tener un puesto en la calle no significaba solo vender, es administrar un pequeño negocio, ellos deben saber qué plata entra, cuánta sale, qué productos vendieron, cuál es la meta del día, cómo atraer clientes, en qué lugar estar para vender más.
Ya eran las dos de la tarde, no había venta. La preocupación se nota en cada mirada: la desesperación de llevar algo de dinero a casa. La lluvia cae lentamente, recordándoles que la vida de la calle no puede ser peor. Cada vendedor toma carpas, tapan su mercancía. El viento se pone fuerte levantando algunas sombrillas. Maité espera tranquila a que la tormenta llegue. Miro el cielo y me compadezco, rezo para que la tormenta no llegue, rezo para que Maité venda, rezo para que todos puedan llevar el diario a sus casas. Me duele, pero me arde más imaginarme cuánto tiempo hay que aguantar para poder tener un plato de comida en la mesa, unas monedas para un tinto o un cigarrillo que mate la angustia de las eternas horas del centro.
Pasan dos horas, ya son las cuatro de la tarde y no hay venta. Agacho la cabeza, me desespero, me convierto en uno de ellos, soy ellos ahora, mi mirada se refleja, intento calmarme. Maité me comenta que ha sufrido mucho. En su mirada noto nostalgia, resignación, agotamiento. Desea separarse de su esposo que es una persona posesiva. No entra en detalles, pero noto su furia, su odio, su resentimiento hacia él. Me sigue comentando que no tiene miedo a estar sola, pues ella ha levantado sola su negocio, su hogar, sus hijos, hasta su marido.
- Le puede interesar: Julián Giraldo, el deportista del Líbano, guerrero de la vida
Maité guarda todo a las seis de la tarde, en el parqueadero donde le cobran mensualmente. Aquella tarde no hubo ninguna venta, se fue, con las manos vacías a su casa.
Me dirijo a mi casa. Mientras estaba en la buseta, mi mente divaga, estoy desolada, no vendí, no fui un gran aporte, quizás estorbo o quizás no. Me detengo a pensar en el nombre de Maité, qué habrá pensado su madre en ponerle así, ¿qué significaba aquel nombre? que no era común en la sociedad. Pero qué importa ya eso, lo que para mí significó aquel nombre, fue la persona que estaba en aquella silla, esperando clientes. Una persona que se levantó con las uñas a luchar por su vida, una guerrera porque eso significaba su nombre. Pelea con fuerzas cada día para llevar dinero a su casa, una mujer fuerte de pies y cabeza, decidida a seguir luchando por tener un plato en su mesa y probablemente algunos ahorros para su vejez.
Cae la noche. Mañana será el mismo día para los vendedores porque el centro es su hogar, es su carrera que llevan por años. El centro se convierte en el lugar donde se conocen la empatía, el liderazgo, la bondad, el hambre, la sed, la voluntad de salir adelante. Es ahí donde muchos decidieron quedarse… hasta que sus huesos, se cansen.
*El nombre de la protagonista ha sido cambiado.







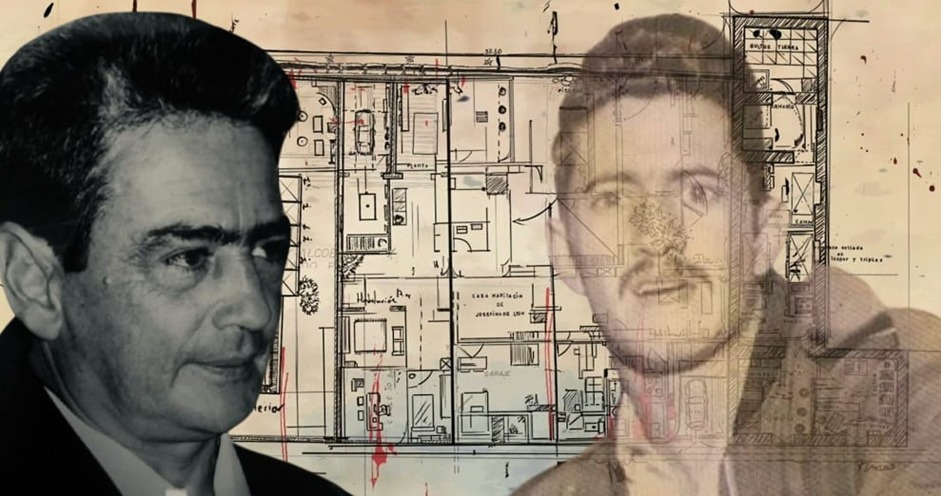








(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771