Crónicas
El hombre al que no le asustó el rugir del tigre

Carlos, mi primo, llamó a las 10 de la mañana a preguntarme por mi hermano Luis Arturo. En la sala estábamos mi madre, mi hermano menor y un amigo de la casa. La intuición de una madre no se equivoca y quizá, el ver mi rostro pálido, le indicó que algo grave estaba pasando con Tutú.
Los detalles del estallido de un artefacto explosivo en el Cañón del Combeima, ese 15 de diciembre de 2009 se regó por la ciudad. Dos personas habían muerto. Una, era mi hermano mayor quien cinco días antes había cumplido 40 años.

Nos negábamos a creer que fuera uno de los nuestros. Hablamos con su esposa Angélica, pero se encontraba en la misma zozobra que nosotros. Sólo se sabía que en el colegio Mariano Melendro, donde trabajaba, le habían pedido recargar unas tintas para la impresora. Partió con una alumna hacia la casa de sus abuelos quienes vendían el producto. De regreso, se convirtieron en las nuevas víctimas de la guerra, en las nuevas víctimas de las FARC.
Llamamos más de mil veces a su celular, siempre negando que pudiera ser él porque la esperanza es lo único que no se puede perder cuando la luz es tenue. Manuel Darío, mi hermano menor, separó tiquetes para regresar a Ibagué en el vuelo de las 12.30, rumbo hacia el aeropuerto viejo y destartalado de Ibagué, con los tiquetes más caros de Colombia.
A la salida del conjunto, el olor a jazmín invadió el parqueadero y su carro. Su fragancia desde Unicentro hasta el Dorado nos indicaba que mi hermano estaba muerto. Puedo describir parte de mi dolor, pero no el de mi madre que nos consolaba, aunque sus ojos estaban perdidos y reclamaba a Dios y a los maestros por este hecho que nos dejó un dolor que sólo podría sanar con nuestro amor hacia Tutú y el recuerdo de los tiempos que vivimos junto a él.

El 7 de diciembre, ocho días antes, cmi hermano viajó con su esposa y dos hijas, Juliana y Daniela, a compartir las luces de la capital. En su camioneta escolar nos montamos todos e hicimos un recorrido que nos indicaba que, aunque la luz siguiera presente en nuestras vidas, su vela estaba transmutando, dejándonos en el corazón una estela de fortaleza para lo que se venía.
Mi madre siempre me reclamó el por qué no le celebramos los 40 años en Bogotá. Merecía tantos homenajes en vida por su entrega en todo lo que hacía: el padre, el hijo, el hermano, el esposo, el amigo, el deportista, el líder de causas perdidas. Cada vez que nos veía confundidos, pasaba su mano por nuestras cabezas. “No me asusta el rugir del tigre…”, decía. Y todo parecía volver a su sitio
Tuve la oportunidad de despedirme de mi hermano el domingo 13 de diciembre, cuando mi hija mayor Gloria Nathaly empezó a vivir con ellos para culminar sus estudios. Al regresar a Bogotá, en su parqueadero, nos dimos un abrazo y un beso en la mejilla, como pocas veces lo hacíamos. Aun siento sus brazos en mi espalda diciéndome que el tigre puede seguir rugiendo pero que jamás debo asustarme.
Mi madre necesitaba ver el cuerpo que permaneció el tiempo necesario en la Fiscalía donde realizaron las pesquisas de rigor. Esa noche fue interminable. Los amigos más cercanos llegaban a la morgue con botella de aguardiente en mano y contaban los miles de anécdotas que tenían con él, un hombre que hablaba con su voz, cantando siempre lo que le pedían, o con su don de servicio, así al otro día no llegará temprano a su trabajo.

Esa noche me quedé en su apartamento con mi hija mayor Gloria Nathaly. Angélica y las niñas, en casa de sus padres en la Campiña. A eso de las cinco de la mañana, el televisor de su cuarto se encendía y apagaba; el computador en donde dormíamos, abría la ranura de los discos compactos y se escuchó perfectamente cuando preguntó por su núcleo familiar. Yo le conté lo sucedido el día anterior y al finalizar mi intervención solo se escuchó un NO largo.
Ese mismo NO despertó a Angélica en la casa de sus padres. Las muertes violentas tienen esa característica, no permite que los nuestros puedan hacer despedidas con los rituales normales. Luego su presencia se hizo notar en varios de los integrantes de la familia y amigos.
En la funeraria, ya con el cuerpo arreglado, nos llamaron para darle el último adiós. Mi madre siempre gallarda y de acuerdo a nuestra visión espiritual, requería sellar ese pacto que habíamos hecho en vidas pasadas para continuar las nuestras.
Todos tuvimos sensaciones diferentes de ese momento, Daniel, Angélica, Rafael, Manuel Darío, conectamos con Tutú quien volvió a despedirse de nosotros.
Los ojos perdidos de mi madre aun los tengo presentes en una fotografía de mi bautizo, cuando mi padre, de 21 años, murió en las piscinas del Parque deportivo. Sus ojos describían más que mil palabras, el dolor que sintió hasta el día de su muerte. Me decía que una madre nunca se repone de la pérdida de un hijo, y ahora, cuando veo la muerte de manera más consiente, se que debo trabajar desde lo espiritual para romper con la cadena de sucesos nada afortunados en mi línea familiar.

Arturo nos hace mucha falta. Sus rasgos físicos y de personalidad los veo en destellos en sus dos hermosas hijas, Juliana y Daniela, en mis hijos Gloria, Oscar y Mariana, en mis otros sobrinos: Isabela, Juan Diego, Gabriela y Emilia. Nuestra función es contar una y otra vez esas anécdotas que nos llenó de amor hacia el hombre que nunca lo asustó un tigre.
Mi madre, al final, tenía razón. No había espacio en su corazón para el odio a los perpetradores. Cada quien paga sus culpas de acuerdo al libro de la vida. Por eso y por su filosofía de vida se convirtió en una defensora del acuerdo de paz en nuestro país.
No podía permitir que se actuara desde la venganza, desde el ojo por ojo o diente por diente, sino desde el amor, buscando cambiar esas vibraciones llenas de resentimiento en halos de paz y armonía.
Gloria, mi madre, quien hizo parte de esos velos de la memoria que escribiera en su momento su hermano Jorge Eliécer Pardo, tuvo la fortuna de enterrar a su hijo. Otras madres tuvieron que hilar los pedazos de cuerpo que se encontraban en los ríos y hacer ceremonias especiales, pensando que a quien dejaban en la tierra, era su hijo, su padre, su hermano. No importaba. Ese ritual nos permitió exorcizar nuestro dolor y enterrarlo hasta lo más profundo del corazón porque nos enseñaron desde que nacimos que la ESPERANZA vence al miedo y que la FE si mueve montañas.
El día que el NO ganó en las votaciones que se hicieran en nuestro país para fortalecer el acuerdo de paz, lloramos. La impotencia se apoderó de nosotros y veíamos como aquellos, quienes también habían perdido seres queridos, nadaban y siguen inmersos en el odio, porque la guerra les produce placer, les genera riquezas y nos hunde muchos más en la brecha de la desigualdad.
Sin duda, debemos buscar ese punto de encuentro donde el amor sea el arma letal para construir esa Colombia que soñamos, porque como decía Laureano Gómez “todos somos culpables”. Pero mi texto no trata de los buenos o los malos, o los de izquierda con los de derecha. Se trata de las victimas y sus victimarios. Se trata del hombre al que nunca le asustó el rugir del tigre.






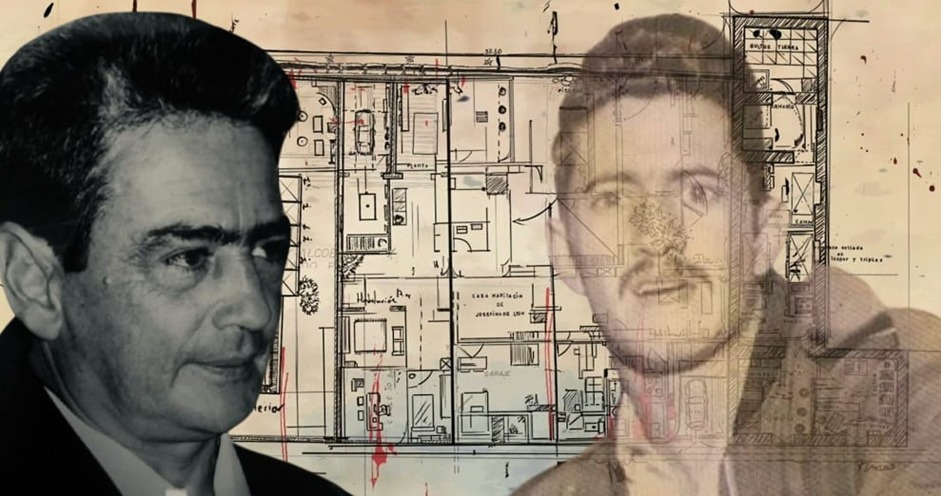





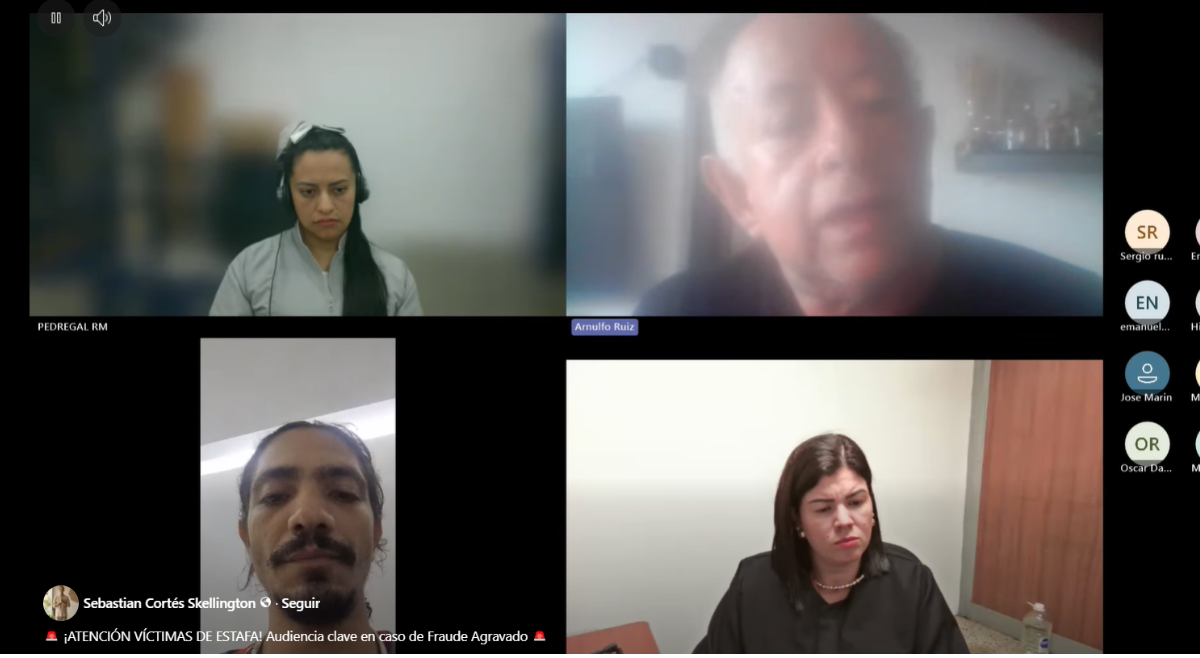



(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771