Crónicas
En el corazón de la invasión

Árboles de todos los tamaños, colinas de tierra y abundantes montañas, forman junto con los refugios improvisados y materiales reciclados un conjunto de sentimientos, emociones y la creencia de ser parte de algo más que una invasión, de ser parte de un barrio donde prima la unión y empatía… ¡Un hogar!
Tablas, puntillas, bultos de arena, esterilla, guaduas, tejas de lata (y en algunos casos con más suerte, tejas de zinc) son los materiales que observó mientras camino a un ritmo constante para no levantar sospechas. Cinco metros después llegó a un sitio que parece estar custodiado por un ejército de árboles, todos juntos, como si se tratara de una mesa redonda, van al ritmo del viento. Está adornado con piedras que asemejan asientos y pedazos de madera apilados en absoluta simetría como si estuviesen listos para ser utilizados en una fogata. Fatigada por el sol decido sentarme en una de las piedras y mientras observo la sombra y el ambiente del sitio pienso cómo aún no han construido allí.
Son las dos de la tarde y el sol está en su punto más alto, el calor se hace insoportable y la brisa fresca de los árboles de pronto empieza a ser más caliente.
A dos metros de donde me encuentro se para un señor, busca la mejor ubicación y se sienta. Mira hacia el frente y saca un cigarrillo de la cajetilla que tiene en el bolsillo derecho de su camisa.
- Puede leer: Sexo en la ciudad
—Está haciendo mucho calor— digo en voz alta para dar pie a una conversación
—Sí, últimamente está calentando muy duro en Ibagué— exclama con voz de autoridad mientras bota el humo del cigarrillo de su boca.
—¿Y usted vive hace mucho aquí? — le pregunto mientras pienso en la siguiente pregunta que le haré para distraerlo de sacar otro cigarrillo de su camisa.
—No hace mucho. Yo me vine a vivir con mi hija que logró armar una casita aquí.
—¿Y esto no es peligroso? A mí me han contado que el ESMAD viene y les quema todo— le digo con voz suave y tono de pregunta
—Claro mamita, pero desde que uno pueda tener su ranchito propio pues toca arriesgarse. Eso es como todo, toca probar para poder avanzar y la mayoría de las personas que estamos aquí es porque tenemos la ilusión de tener algo propio, aunque hay otras que sí lo hacen por avaricia.
Le doy la razón y guardo silencio mientras miro hacía el frente. No pasan más de tres minutos para que me él me pregunte si vivo allí.
—No—contestó— ¿Y por qué no han construido en este pedazo?
—Porque aquí hay un hueco que se inunda como una piscina cada vez que llueve— dice mientras se levanta, acompañándolo de un hasta luego hija mientras busca en su bolsillo el último cigarrillo de su cajetilla.
Me levanto y empiezo a mirar la parábola de aproximadamente 50 centímetros de aquel sitio y comprendo por qué no ha sido invadido por los huéspedes del lugar. Los niños corrían por todo el lugar, algunos en pañales, otros sin buso o descalzos; despreocupados se tiraban tierra como si estuvieran en el lugar más seguro de la tierra. No les preocupaba ensuciarse, mojarse o incluso llegar a cortarse; y mucho menos que su casa pudiera caerse en cualquier momento, eran felices y solo eso importaba.
Son las cuatro de la tarde, la luz del día empieza a desvanecerse poco a poco y una brisa suave recorre mi cuerpo. Parada en una esquina de la vía que conduce a la variante de Ibagué.
Aproximadamente a 50 Km/h se acerca un motocarro blanco. Está un poco destartalado, tiene las llantas gastadas y la pintura se le ha ido perdiendo con el óxido. El conductor, un hombre de color oscuro, contextura corpulenta y no más de 35 años, sin frenar da un giro a la derecha y con una maniobra digna de un conductor de carreras evita volcarse contra la pared de la casa que queda en la esquina de la cuadra. Una mujer que se encontraba alrededor da un leve grito, tenía los ojos brotados como si ya quisieran salirse de sus cuencas y su cara reflejaba la angustia de una madre por su hijo. Tres personas más presenciaron el hecho, casi ni se inmutaron, como si estuvieran acostumbrados a ver esto todos los días.
En cuestión de minutos va y vuelve con su moto carro cargado con tablas, tejas y “checheres”. Mientras lo observo con igual o más atención de la que se utilizaría para jugar un “chico” de ajedrez, un graznido interrumpe mí concentración.
— ¡Ratón!—seguido de un chiflido.
Así apodaban al hombre del motocarro blanco. Se detiene en la esquina y un señor de estatura alta y tez morena le dice con voz de quién lo conoce de muchos años:
—Quiubo, ¿qué anda haciendo?
—No marica voy a llevar todo esto allá a la invasión porque está llegando mucha gente y nos quieren sacar, nos vemos más rato- respondió casi sin aliento, mientras se alejaba a toda velocidad.
- Puede leer: Paso a paso el Covid19 en el Tolima
Bum, bum, bum, mi corazón se empieza a acelerar, palpita cada vez más rápido, las manos me sudan frío, tiemblo y la angustia me nubla el juicio. Recuerdo mis experiencias en los “tropeles” de la UT y lo único que ronda mi mente es el miedo y la adrenalina que están sintiendo las personas que se encuentran en aquella invasión.
Un muchacho que se encontraba en una moto le dice al señor que está a su lado
—¿Vamos a chismosear?
—Vamos—, responde el señor casi sin titubear.
¡PUM!, ¡PUM!, ¡PUM!... Se escuchan estallidos y un humo gris empieza a cubrir el cielo. Desconcertada, miro a mi alrededor y escucho murmullos: ¡Eso es allá en la invasión!, ¡les llegó el ESMAD!, ¡les van a quemar todo eso!
Después de un par de horas se acaba la contienda. Los bandos empiezan a replegarse y todo vuelve a la normalidad (salvo las docenas de cambuches destruidos y un par de policías heridos). Es un juego de lleve y traiga donde nadie gana. Por un lado, algunos miembros del ESMAD salen heridos y no logran desalojar a la multitud que se aferra a la idea de un terreno propio; por el otro, personas heridas, niños afectados por el gas lacrimógeno y cambuches quemados. El llanto de los niños, el grito de las madres y la desesperación de las personas que habitan allí cierran una jornada desfavorable para ambos grupos.
Cae la noche. Me asomo a la ventana de la casa y la luz de la lámpara me deja ver unas cuantas gotas que anuncian un torrencial aguacero. Media hora después la lluvia aumenta y el agua es incontrolable, las sirenas empiezan a sonar y el presidente de la junta de acción comunal informa por los parlantes que el Río Combeima se creció. El agua empieza a bajar lentamente por las paredes de madera y las goteras se multiplican rápidamente. Los dueños de la casa corren apurados a buscar vasijas para evitar inundarse y lo único que se escucha es un unísono que dice, ¡Diosito, que deje de llover rápido!
Ya no hay donde guarecerse.
- Por: Brenda Dayana Beltrán Rodríguez. Estudiante de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad del Tolima






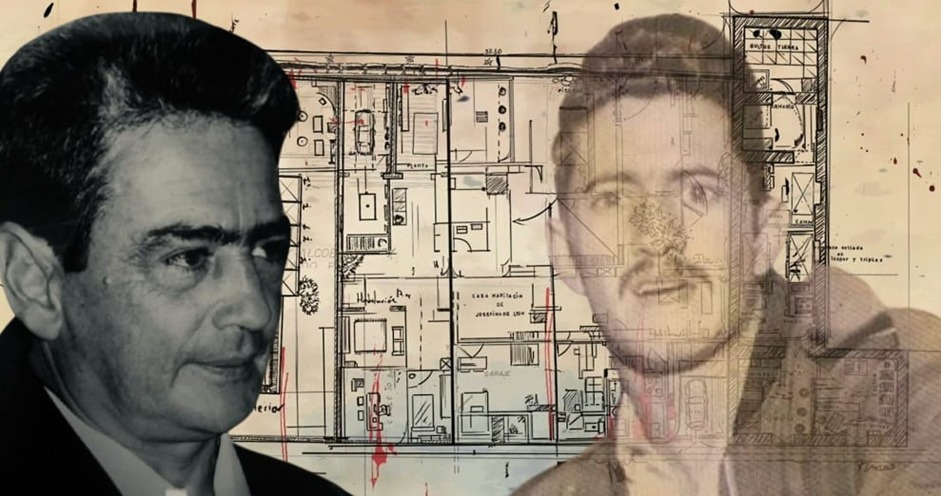





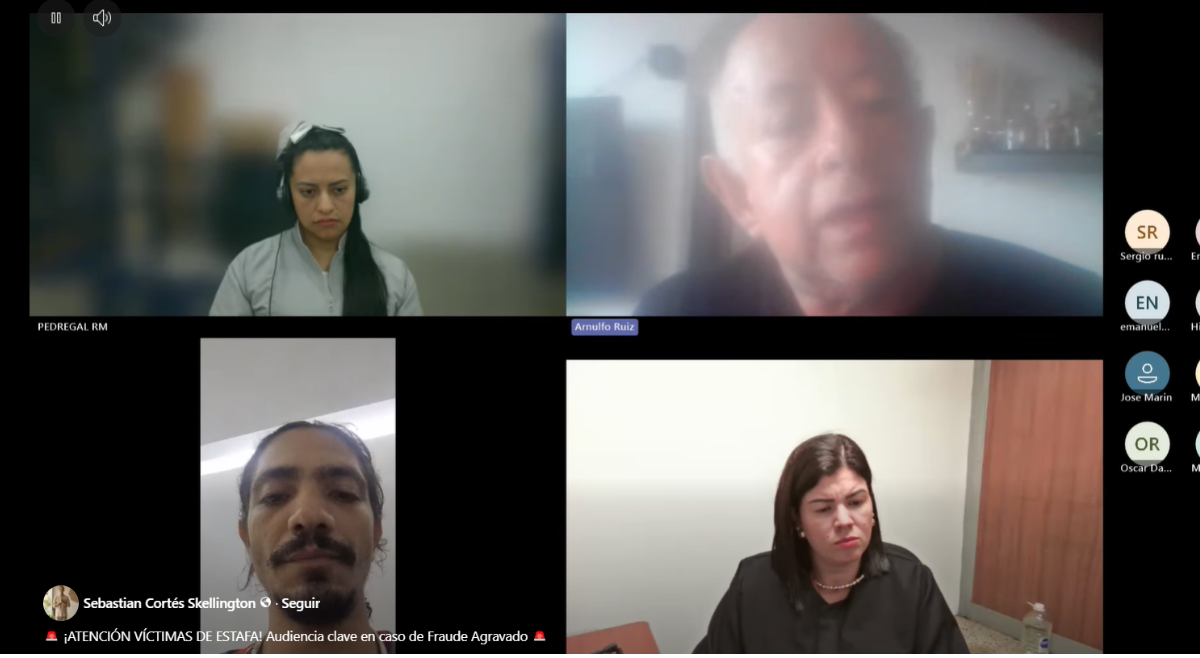



(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771