Crónicas
Camilo y su incansable lucha por volver a sonreír

El 23 de diciembre 2018 sobre las seis de la tarde, el pequeño Gillian Camilo Robayo se debatía entre la vida y la muerte al interior de la Clínica Calambeo en Ibagué. Dos años de vida no eran suficientes para entender por qué su pecho recibía choques eléctricos, por qué llevaba cantidades de baba espesa escurriendo de su boca y por qué su madre se desgarraba a gritos desde la sala de emergencia. Los médicos y enfermeros, que manifestaron no estar preparados y que poco sabían de pediatría, se esmeraron por estabilizarlo. Minutos después, el jefe Gabriel, en una maniobra de último recurso, fue el único capaz de instalarle el tubo endotraqueal de persona adulta, pues días antes habían cerrado la unidad pediátrica. Poco a poco la respiración se normalizaba, pero su rostro estirado reflejaba dolor ante la exagerada apertura de la mandíbula.
El 24 de diciembre, el niño fue trasladado al Hospital Federico Lleras Acosta donde permaneció 8 días en cuidados intensivos y 9 más en piso. Esa semana, no hubo navidad ni año nuevo para nadie: la consternación inundaba a los dos hermanitos. La abuela rezaba desde la finca en Palocabildo (Tolima) y los padres, desde el barrio el Salado en casa de la tía de Camilo. Para los médicos, aún era incierta la raíz de la enfermedad que iba adormeciendo las extremidades de su cuerpo.
— Ni los doctores de Palocabildo, ni los pediatras del Federico dieron con el chiste— decía Érika, la mamá, mientras posaba sus manos sobre la carpeta del historial médico y me contaba acerca de los diagnósticos hechos, desde meningitis, laringotraqueítis hasta encefalopatía y hemiplejia. Todas, la mayoría mortales) concordaban con los síntomas que habían ido manifestándose: delirio, irritabilidad, balbuceo, mareos, cuello rígido, tics, movimientos involuntarios y ausencia de coordinación motriz.
Para el último médico que lo vio, una cosa era cierta: la degeneración motriz de Camilo se disparó por la inyección que le aplicaron en Palocabildo, y peor aún, la recomendación de esperar en casa… de esperar a que se agravara. Según afirmó a la familia, debió ser remitido de manera inmediata a un hospital de mayor nivel. Sin embargo, no pasó. Para ellos, bastó con la inyección y dos nebulizaciones. Nunca se imaginaron que lo que empezó como una simple fiebre habría de convertirse en una enfermedad mortal, dos hospitalizaciones más y nueve meses de terapias intensivas. El viaje hacia la capital duró tres horas y media, tiempo suficiente para ocasionar dos convulsiones de las cuales, la segunda, que casi acaba con su vida, se presentó a puertas del Federico Lleras. Un corto trancón, un pequeño retraso de algún pasajero o cierta demora en llenar el cupo del bus, le hubiese costado la muerte.
- Puede leer: Playback. Recuerdos de un asesinato.

El niño que corría en las tardes tras las gallinas, que se mecía en el árbol de saúco sembrado en el solar y que empezaba a pronunciar sus primeras palabras, ahora aprendía a despegar el mentón de su pecho, a elevar la mirada y sostener la cabeza. Su mandíbula quedó descolgada. La secreción de babas se desbordaba de la boca hasta llegar a la camiseta. Su alimentación, por meses, dependió de un gotero. Su cuerpo yacía día y noche en la cama. Sentarse implicaba una caída y sólo los ojos, tan enormes e inocentes, parecían tener vida en ese delgado cuerpo. La atroz idea de que el niño quedase en ese estado, consumía las esperanzas de la familia. Sin embargo, los dos primeros meses de terapias con corriente y masajes estimulantes surtieron efecto: Camilo ya podía girarse sobre la cama, algunos dedos ya los movía y la pierna derecha mostraba signos de vida.
— Yo creo que nunca voy a olvidar cuando pudo sonreír otra vez— me decía la mamá—porque estábamos jugando a que yo le señalaba un dedo y a él se le notaba el empeño en moverlo y ahí fue cuando sonrió.
Mes a mes, mientras Camilo mejoraba, la economía de sus papás empeoraba. El poco dinero que dejaban los cultivos de aguacate y plátano se utilizaban para que el niño y su madre, quien tuvo que dejar la finca para llevarlo a los tratamientos, pudieran sobrevivir a los costos de la vida citadina. Sumado a eso, Fermín, el papá, asumió el rol de madre y padre.
— Yo hacía prácticamente lo que ella hacía antes— decía Fermín mientras se tocaba las manos ajadas y quemadas por el sol. — Ver por los niños, cuidar los abuelos, hacer de comer y fuera de eso salir a jornalear, a trabajar, cuidar mis cultivitos.
Meses más tarde, Camilo, con notoria valentía y coraje, volvió a sentarse, caminar y correr. Tristemente, su mandíbula quedó descolgada, sin fuerza, derramando baba, por eso hablar y deglutir correctamente sigue siendo su mayor contratiempo. El 23 de Junio del 2019, seis meses después de la calamidad, Camilo y Érika regresaron a su hogar en la vereda Lajas. Los miedos que tenía la familia de que su retraso no fuera sólo físico, sino cognitivo, hoy, se han disipado. No habla, pero alcanza a balbucear algunas palabras y se comunica con señas, gestos, sonrisas, llantos o pataletas, mientras la familia busca vender bonos de apoyo para poder llevar al niño a las terapias en Mariquita. Las gallinas esperan ser correteadas nuevamente. La mayor esperanza es que las carcajadas del valiente Camilo han vuelto a oírse por los corredores de la casa.






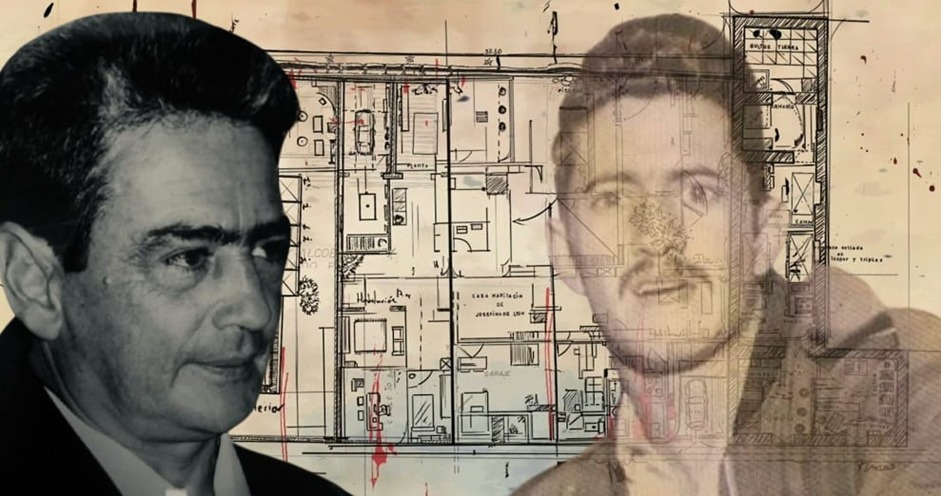





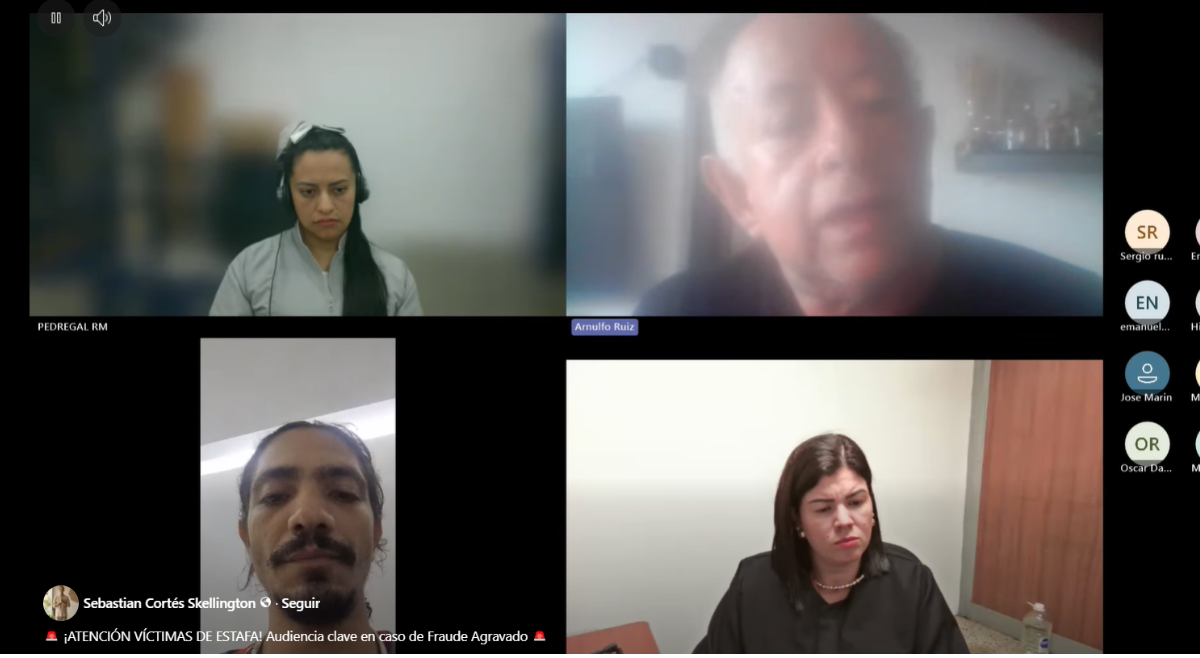



(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771