Historias
Entierros con clarinete

Por Carlos Pardo Viña
Desde tiempos precolombinos, la música ha hecho parte de nuestra cotidianidad. Era protagonista de la guerra y de la muerte, de las celebraciones de la cosecha y del agua. Muchos años después de la extinción de los Pijaos, sus acordes resonaban en las calles de Ibagué.
La música no sólo acompaña la vida. También la muerte. Y la guerra. Los Pijaos representaban sus victorias con bailes, regocijos y canciones, como escribió Fray Pedro Simón en sus Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las indias occidentales, publicado en 1626. En la muerte, los heraldos tañían flautas y tocaban una música melancólica y triste para significar en aquello, más a lo vivo que a lo que representaban, como escribió Fray Pedro de Aguado en su Historia de la provincia de Santa Marta y del Nuevo Reino de Granada, a finales del siglo XVI
Simón decía que durante las guerras, el ejército Pijao venía acompañado de músicos, y apenas iniciaba la batalla, la tierra se hundía con la gritería de bárbaros, voces y ruidos de caracoles, bocinas, flautas y trompetas; Fernández de Piedrahita apuntaba que danzaban y bailaban al son de sus caracoles y fotutos, un instrumento de viento que produce un ruido prolongado y fuerte como el de una trompa.
Sí. Todos los que caminaron nuestras tierras hablaron de la música de los Pijaos que fabricaban zambombas, carracas, pitos de barro, ocarinas y hasta trompetas hechas con las canillas de los vencidos o con huesos de venado, como este, encontrado en El Espinal y que data del siglo I a. C.

Las ceremonias del fuego, del agua, de la cosecha, cuyas celebraciones fueron enmascaradas por los españoles en las fiestas de San Juan y de San Pedro, estaban llenas de sonidos y ritmos que se cubrieron de olvido y se refundieron en la historia, por los siglos de los siglos, luego de la avalancha “civilizadora”.
Lo que no pudieron enmascarar los españoles, por mucho tiempo, fue la celebración de la muerte, en la que la música siempre fue protagonista. Al difunto lo conducían sobre una tabla inclinada, envuelto en telas de colores. Si era mujer o niño, le rizaban el pelo con pepinillos, ponían una corona de flores artificiales y lo cubrían con oropeles y cintas abigarradas. La concurrencia, rodeando el cadáver, pasaba con asombrosa rapidez de las lamentaciones a las más copiosas libaciones y, por último, una música generalmente alegre y viva en la que predominaban la guitarra el clarinete, con acompañamiento de bombo y pandereta, como el funeral que presenció Eduardo André en 1877.
El cronista José María Gutiérrez de Alba, también narró una de esas fiestas que presenció en 1872. Era el entierro de un muchacho indio, vestido de blanco y coronado con flores, que era conducido en una suerte de andas adornadas de ramaje por dos de sus parientes. Al frente del desfile mortuorio, cuatro músicos que hacían sonar un tambor, una pandereta, un tiple y un chucho o alfandoque. Luego, el indio muerto, y detrás, los parientes más cercanos y amigos más íntimos de la familia, que cantaban y bailaban sin cesar y celebraban tomando chicha, por lo que, a la hora del entierro, todos estaban borrachos, como si la muerte fuese una felicidad para todos los que acompañaban el desfile.
El recuerdo de lo que los indígenas hacían, antes de la llegada de los españoles, seguía vivo, 300 años después. Fuimos música antes de la violenta conquista y lo fuimos durante los siglos que le vinieron. Quizá, ya no llevamos banda a los entierros ni suenan los clarinetes en los velorios, pero los acordes del pasado siguen resonando en nuestra alma.
Próxima entrega, (III) “Las academias de música del siglo XIX: para señoritas y señoritos”.






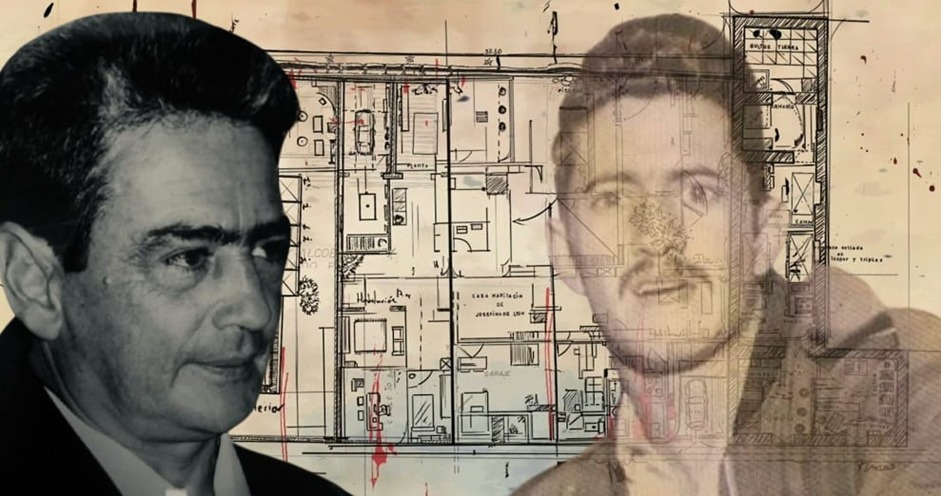









(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771