Actualidad
Psicopatología de la vida cotidiana de los colombianos

02 de Aug, 2018
Los colombianos nos hemos ido acostumbrado al horror y a la pavura. Permanentemente estamos aguardando conocer el perfil de un nuevo psicópata que nos permita superar u olvidar el anterior escándalo causado por alguno de esos sujetos formados según las pautas de comportamiento que ha impuesto, desde la colonia, una educación confesional sustentada en unos “valores”, que promueven el egoísmo, la indiferencia, la insolidaridad, el fariseísmo y la simulación, también por la actividad de los grupos hegemónicos que desde esas empresitas electoreras que suelen llamarse “partidos” o movimientos políticos, a izquierda y a derecha, han establecido el rigor de la intolerancia y la persecución, como fundamento de sus identidades “ideológicas”, asimismo por la manipulación mediática de unos plumíferos, prestos siempre a colocarse al servicio del poder y a tergiversar la historia y la memoria, banalizando los constantes crímenes, perpetrados por particulares o por los agentes del Estado, así como el terror y el genocidio institucionalizados.
Si bien es cierto que el genocidio y el crimen institucional, como práctica política de los Estados en toda la América Latina, fue instaurado desde la llegada de los europeos, quienes con la cruz y con la espada, impusieron esos “valores” de la civilización occidental y cristiana en nuestras tierras, tenemos que aceptar que a pesar de los múltiples “derechos” sancionados y publicitados; que, a despecho de las muchas normas, códigos y legislaciones, y del socorrido Estado liberal de derecho, pulcro y garantista, ésta criminal metodología no ha cesado, sino que, por el contrario se ha recrudecido y ampliado. Eduardo Galeano lo expresó de esta manera:
“La historia latinoamericana es, desde hace cinco siglos, una historia del continuo desencuentro entre la realidad y las palabras. La verdad del mundo colonial latinoamericano no está en las enjundiosas y numerosas Leyes de Indias, sino en el cadalso y la picota, clavados al centro de cada plaza mayor. Después, la independencia de nuestros países no redujo la distancia entre la vida y la ficción jurídica. Al contrario, multiplicó esa distancia en extensión y en profundidad, hasta llegar al ancho y hondo abismo que en nuestros días se abre entre la realidad oficial y la realidad real. La realidad oficial sirve hoy, tanto o más que ayer, a la necesidad de exorcismo de la realidad real".
Como ya lo hemos afirmado:
“La muerte administrada ha sido casi que permanente en la historia de Colombia. La estrategia de exterminio a los grupos políticos inconformes con el monopolio oligárquico y bipartidista del poder, ha sido algo común y corriente en este extraño país que, como lo ha dicho Gabriel García Márquez: “Sucumbió temprano en un régimen de desigualdades, en una educación confesional, un feudalismo rupestre y un centralismo arraigado en una capital entre nubes, remota y ensimismada, con dos partidos eternos, a la vez enemigos y cómplices, y elecciones sangrientas y manipuladas y toda una zaga de gobiernos sin pueblo”.
En este “caldo de cultivo”, la simulación de la democracia, la exclusión, la guerra y el genocidio, han sido las invariables históricas que garantizan la perpetuación de una sanguinaria oligarquía y de su absolutismo político. Absolutismo que va del asesinato selectivo de los líderes populares, como Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro o Bernardo Jaramillo, a la ilegalización de las luchas sociales, a la violencia disuasiva, al aniquilamiento total de organizaciones políticas, como aconteció con la Unión Patriótica, y de ahí se pasó a la legitimación de los grupos paramilitares, responsables del desplazamiento de poblaciones enteras y de los más atroces genocidios.
(Le puede interesar: https://elcronista.co/columnistas/no-le-huya-a-las-centrales-de-riesgo-conozca-su-puntaje )
Oligarquías criollas, que no se detienen en sus proyectos genocidas, administrados hoy por eficientes burócratas de la economía, y que por el contrario se extienden hacia lo que Ignacio Ramonet ha denominado un “genocidio social”, es decir, ese silencioso exterminio de la gente de los sectores marginales, que mueren por causas que podrían ser fácilmente evitables, como el hambre, la falta de agua potable y las enfermedades endémicas, al carecer de los recursos y medicamentos que producen y controlan las transnacionales, interesadas solamente en mantener los altos precios del mercado”. (Cf. Carrión Castro Julio César, Stultifera navis, pág. 132 y s.s.)
Pero no se trata solamente del divorcio entre las normas jurídicas y la realidad, ni de la constante aplicación de la muerte administrada, el terrorismo de Estado, las masacres y los genocidios como fórmula de gobierno de estas oligarquías criollas. También es lo pertinente a unos procesos pedagógicos y educativos centrados en el conductismo, la obediencia acrítica y la subalternidad, encargada de regular y formar sujetos proclives a la aceptación y defensa del statu quo.
Se nos insiste, desde un purismo religioso y fanático, en negar toda diferencia, en ganar el unanimismo, la similitud o semejanza de todos los individuos, sometidos por igual a una total adaptación, o normalización, como fundamento de una auténtica identidad, nacional, regional, partidista y/o individual.
Han sido esas socorridas nociones de homogeneidad cultural y conductual, las que han llevado a establecer de manera muy confusa los patrones de “normalidad” y de patología, y las que han impuesto un modelo de regulación respecto al cual pueda señalarse la enfermedad o las desviaciones patológicas. Como se puede ver, se trata de un asunto muy complejo.
No podemos señalar como “anormales”, locos o dementes a quienes no se adaptan sumisamente al supuesto “orden establecido”. Como lo expresara un intelectual, muy comprometido inicialmente en la auscultación de estos asuntos y en la búsqueda de la etiología de la violencia en Colombia, -antes de dejar de hacerlo, al cambiar intempestivamente de bando y pasar él mismo a defender el “orden establecido”-: “no es posible definir la enfermedad mental por un rasgo de la conducta individual, un gesto predominante o una idea, que caracterice a la persona. No todos aquellos que vociferan en la vía pública son enfermos, ni los que retozan en los parques en horas laborables, ni quienes enuncian una creencia que no es compartida por sus congéneres (…) Aunque es fácil psicopatologizar la vida cotidiana y aunque cada uno de nosotros soportaría sin mayor dificultad un diagnóstico psiquiátrico no creemos que ésta sea la vía expedita para ganar en precisión en cuanto a la definición de la locura (…) lo que distingue al loco del sano no es la palabra que enuncia o el acto que ejecuta, sino la estructura y dinámica de su conciencia… ” (Cf. Restrepo Luis Carlos Libertad y locura Pág. 55 y s.s.)
Precisamente no podemos dejar de calificar como “normales” a aquellos individuos, (como el mismo Luis Carlos Restrepo) plenamente adaptados, de apariencia inofensiva, profundamente religiosos y hasta plenos de sensibilidad y “ternura”, pero que, -como lo estableciera Erich Fromm- “cuando las fuerzas de la destrucción y el odio amenazan anegar todo el cuerpo político, esa gente se vuelve enormemente peligrosa, son los que ansían servir al gobierno y ser sus agentes para aterrorizar torturar y matar. Mucha gente comete el grave error de creer que se les puede reconocer fácilmente…” (Fromm Erich. Anatomía de la destructividad humana. Pág 322).
Mejor sería fijar para este tipo de personajes, no las categorías de “psicópatas”, “sociópatas” o la de “enfermos mentales”. Se trata es de “normalópatas”, es decir, sujetos normales, plenamente adaptados, pero sumisos y obedientes que, abandonando toda autonomía y toda capacidad de juicio, están dispuestos a ponerse al servicio de las estructuras del poder…
Bajo el gobierno del conservador ultraderechista, Mariano Ospina Pérez, que accedió a la Presidencia de la República en el año de 1946, luego de la división del partido liberal, se produjo el 9 de abril del año 1948, el asesinato del líder popular Jorge Eliecer Gaitán, hecho que marca el recrudecimiento de la llamada Violencia. Ospina Pérez ejerció un gobierno autoritario, una dictadura civil que contó con el irrestricto apoyo de los militares, situación reiterada desde entonces en el “ordenamiento” democrático de este país.
En medio de la más desaforada violencia, en el año de 1949, ante el retiro de Darío Echandía como candidato liberal por falta de garantías, fue impuesto como presidente, Laureano Gómez Castro, conocido como "El Monstruo" o "El Basilisco, ferviente político ultraconservador, autoritario y absolutista, seguidor de las tesis del nacional-socialismo de Adolf Hitler y de las de la Falange de Francisco Franc
Con los gobiernos de Ospina Pérez y de Laureano Gómez, desde mediados del pasado siglo -cuando ocuparon la presidencia, a nombre del patriciado conservador latifundista-, de estableció una impronta de odio clasista que les llevó a instaurar como política de Estado, la muerte administrada, inicialmente mediante una violencia institucional, a cargo de las fuerzas militares y de policía, de carácter selectivo, preventivo o disuasivo frente al ascenso de las luchas sociales, pero también mediante el empleo de muchos de estos “normalópatas”, ansiosos por defender los “valores” de la fe y las tradiciones, como “detectives”, desde nefandos organismos estatales.
Primero fue la llamada policía “chulavita”; mesnadas de campesinos analfabetas, sacados de las regiones más atrasadas y conservadoras del departamento de Boyacá -en particular de la vereda Chulavita, del municipio de Boavita-, con la pretendida tarea de convertirse en defensores, no sólo del gobierno de Ospina Pérez, sino de la religión católica, supuestamente amenazada por las ideas liberales y socialistas. Luego vendrían los “pájaros”, criminales militantes principalmente del partido conservador, gamonalitos de algunas pequeñas poblaciones y veredas, y hombres a sueldo del gobierno que hacían el trabajo sucio desde una supuesta clandestinidad, intimidando, persiguiendo y asesinando a los contradictores políticos del gobierno.
Gustavo Rojas Pinilla, comandante de las fuerzas militares en el año de 1953, se hizo al poder mediante un golpe militar no violento, que contó con el respaldo de las élites, -según los acuciosos teóricos del régimen, no se trató de un golpe militar, sino de un “golpe de opinión”-. Rojas Pinilla fue el creador del llamado Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), que luego se llamaría Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), conformado por nefandos personajes que serían los encargados de perpetuar criminalmente, desde una especie de policía del pensamiento, en el poder estas élites corruptas, y mafiosas. Los agentes del Sic, como posteriormente los del Das, son el ejemplo fehaciente de esa estructura oculta del poder, son estos organismos estatales los encargados de convocar y agrupar a los “normalópatas”, como agentes del Estado, torturadores, sicarios, o paramilitares. Rojas Pinilla graciosamente denominó su mandato como el “binomio Pueblo-fuerzas armadas”
La historia de Colombia sí que ha conocido este tipo de personas “normales”, que están dispuestas a renunciar a todas sus pretéritas, -o aparentes- convicciones, y “principios”, con tal de garantizar la defensa de la religión, de la “democracia” y, por supuesto, del “orden establecido”. León María Lozano, “El Cóndor”, el rey de los “pájaros” que marcaron a fuego los años de la Violencia, no es más uno de los muchos ejemplos de esa sangrienta farsa de la cotidianidad, que en Colombia llaman “democracia”, -tan abundante de vigilantes, de guardianes y de “defensores”, oficiales y particulares- a que nos han acostumbrado los gobernantes de esta martirizada nación.
Esa Violencia, inicialmente disuasiva y selectiva, finalmente habría de convertirse en una violencia feroz exterminista y genocida dirigida contra los sectores populares. Violencia estructural, perseverante y habitual que aún no cesa, todo por garantizar el control hegemónico de los representantes políticos de la oligarquía, de las mafias y, en fin, de la cleptocracia que ha manejado este país.
Asimismo es válido reseñar el sangriento cuatrienio del gobierno de Julio César Turbay Ayala, quien ejerció también su mandato como un cogobierno con las fuerzas armadas, fue el periodo del llamado “Estatuto de seguridad nacional” que hizo de la denominada justicia penal militar, la base de la juridicidad del país, que criminalizó la protesta ciudadana, el sindicalismo y el pensamiento libre, negó los derechos humanos y persiguió a los intelectuales. Como lo expresó Alberto Donadio:
“En el cogobierno de Julio César Turbay Ayala y el general Luis Carlos Camacho Leyva, ministro de Defensa, fue llevado preso el poeta Luis Vidales en 1979. Herr Kamacho Leyva, como lo llamaba Klim, advirtió: “Aquí no hay poeta que valga”. Era de dominio público en Bogotá que a García Márquez lo iba a arrestar la justicia penal militar, como luego escribió desde México el propio Gabo. Varios funcionarios del gobierno de Turbay explicaron así la salida intempestiva del novelista, en términos que él mismo resumió para su columna de El Espectador: “El primero es que me fui de Colombia para darle una mayor resonancia publicitaria a mi próximo libro. El segundo es que lo hice en apoyo de una campaña internacional para desprestigiar al país”.
Al amparo de ese supuesto estatuto antiterrorista, floreció la llamada doctrina Ñungo. Coronel que fijó la tesis fiscal en los consejos de guerra, realizados contra los opositores políticos bajo el cogobierno de Turbay, de que era mejor condenar inocentes, a permitir que los culpables estuviesen libres.
Después vendría y campearía, en ese propicio ambiente, la política de la “seguridad democrática” de Álvaro Uribe Vélez, que no ha sido más que la aceptación cínica del paramilitarismo y de los crímenes políticos, justificados por las argucias de la razón de Estado y la seguridad ciudadana contra el terrorismo (no sobra decir a manera de comparación, que Pinochet llamó a su régimen “democracia vigilada”)
Pero la vesania y el terror instaurado desde los órganos de poder no han sido exclusivas de sus agentes, activistas o militantes políticos, Colombia ha conocido, además de los horrores realizados por los agentes oficiales, -los aceptados, encubiertos, amparados y protegidos sicarios y paramilitares- una amplia actividad delincuencial, organizada y asumida como “normal”, por las diversas estructuras y entramados sociales.
En su libro Matar, rematar y contramatar, María Victoria Uribe analiza, por ejemplo, la conducta y las características culturales de los “bandoleros” que por tanto tiempo asolaron las tierras del Tolima y otras regiones del país. Nos dice la autora que el comportamiento delincuencial, criminal y, en general, la cultura política de estos sujetos, se fue formando paulatinamente a partir de los estereotipos establecidos en los espacios de la “sociabilidad” machista y campesina -bares, cantinas, casas de lenocinio- bajo los efectos del alcohol y rodeados de “vivas” y “abajos”, particularmente en las temporadas electorales y que era ampliamente aceptada y tolerada por el conjunto de los habitantes de las veredas y aldeas. De esta manera, la configuración psicosocial de los bandoleros se fue estableciendo como una especie de “normalidad” política en ese mundo rural desde mediados del pasado siglo.
También destacados investigadores de la cruda realidad que viven las juventudes de los barrios marginales en la Colombia de hoy, como Rodrigo Parra Sandoval, con la obra Juventud ausencia de futuro, Alonso Salazar con el libro, No nacimos pa’ semilla, u Oscar Collazos con su novela Rencor, coinciden en establecer que esa desesperada situación de orfandad e indiferencia, lleva a los jóvenes al escapismo, al vicio, a la prostitución y a la delincuencia; que la carencia de posibilidades de participación y de realización humana en un medio social que los niega, pero los obsesiona con el consumismo y la ideología del éxito, es responsable de que se dé esa aterradora psicopatología social.
Los medios de comunicación con su cantinela publicitaria, les induce a la compulsión consumista que caracteriza esta “cultura de masas”; constantemente los están sugestionando para que compren lo mejor; ropa de marca, una moto, un carro y a obtener dinero fácil. Ese es el prototipo de triunfador o “exitoso”, que han creado la publicidad, los jefes de las mafias, los politiqueros y los “contratistas” del gobierno y las empresas.
De esta manera en muchos de los habitantes de los sectores marginales de las ciudades colombianas (en general latinoamericanas y tercermundistas) se ha ido constituyendo un nuevo imaginario colectivo, un nuevo ideario cultural que se sustenta en la banalización de la vida, afirmando, por el contrario, un sórdido optimismo por la muerte: ellos saben que son ‘desechables’, cuando se vinculan a un grupo saben que no van a durar mucho tiempo, pero ya nada los detiene. Empiezan a pensar en la muerte como algo natural. Esta desvalorización de la vida entre las juventudes la captó también Víctor Gaviria en su película de 1990, Rodrigo D. no futuro, y después en La vendedora de rosas de 1998, películas en las cuales el director indaga atrevidamente acerca de las condiciones lumpenescas y de arrabal presentes en las barriadas de Medellín, en donde un nuevo tipo de bandidaje, el de las muchedumbres anónimas trasplantadas del campo a la ciudad, ensaya una inútil protesta con sus crímenes que no logran hoy tocar para nada la estructura ni los intereses del Estado, como tampoco el viejo bandidaje, el de los “pájaros”, inquietó en lo más mínimo las altas esferas del poder o del gobierno, mientras crece la miseria, la promiscuidad, el hambre, la exclusión y el dolor y el odio, entre los sectores eufemísticamente llamados deprimidos o marginales.
En estos estudios se establece como ya lo hemos repetido, que la violencia intrafamiliar por ejemplo, constituye un elemento básico para la reproducción de los caracteres, proclives a considerar el asesinato como algo trivial y pasajero, se conjugan la historia personal de los protagonistas y determinadas condiciones sociales que propician la impotencia y la frustración... El hecho de que el proceso de socialización de los individuos, se realice en un medio familiar violento, es determinante en la reproducción de la cultura de la violencia que tanto daño está ocasionando en el país, y a la cual pareciera que ya nos hemos acostumbrado.
“Existe un sinnúmero de situaciones familiares, e incluso escolares, que pueden engendrar cada vez una mayor violencia, en especial dentro de los grupos “marginales”, entre niños y adolescentes que habitan ya sea las desordenadas barriadas de las grandes ciudades o en los olvidados sectores campesinos, en donde el abandono estatal en materia de servicios públicos y educación se suma a la desnutrición, a la promiscuidad, al alcoholismo y a la drogadicción, y el maltrato escolar, para provocar las condiciones que aseguran el imperio del crimen, de la complicidad y de la indiferencia, en estos conglomerados humanos, condenados a la miseria y a la súplica desatendida,
La profesora e investigadora Elsy Bonilla aclara que la violencia en el hogar, no sólo se manifiesta mediante el golpe y la reprimenda física, sino mediante el chantaje que conlleva la amenaza frecuente de abandono, la cual se torna especialmente crítica en una sociedad en que la responsabilidad de sostener, alimentar, educar y mantener la salud de los miembros depende casi totalmente de los recursos de los hogares. No son sólo las carencias y los golpes físicos, también es el maltrato afectivo, el autoritarismo y la arbitrariedad impuestos por unas estructuras, familiar, social y por supuesto escolar, que limitan a las personas y someten a los pequeños a vivir la permanente ambigüedad de apetecer todos aquellos bienes y objetos que publicitariamente se les presentan como sobreabundancia, para resignarse luego a saberlos realmente inaccesibles. Todos los sicarios entrevistados por Alonso Salazar y por Víctor Gaviria insistían en que una de las motivaciones hacia la ejecución de sus crímenes consistía en la obtención de dinero para usar ropa de “marca”, para hacer regalos a la “cucha” y demás seres queridos, y para obtener el status que da la posesión y el consumo, así sea de manera imitativa o fugaz.
A estas juventudes desarraigadas y expectantes, el grupo, la barra, la gallada, la banda, les garantiza la afirmación de una identidad colectiva, les da una supuesta o real fortaleza y superioridad frente a la agresión padecida por parte de los adultos, les permite desplazar su angustia por la soledad y el abandono y negar paranoicamente la realidad por medio de la fantasía. En una especie de magia simpática o contaminante introyectan la agresión padecida y luego despliegan su agresividad sobre los otros, a quienes de manera inconsciente culpan de sus penas, repitiendo así su propia historia, como lo expresa Alice Miller en su libro Por tu propio bien: “La gente golpea, maltrata y tortura por una compulsión interna a repetir su propia historia” ”. (Cf. Carrión Castro Julio César, Pedagogía, política y otros delirios (Sombras de humo). Pág 40 y s.s.)
Desde los propios medios de comunicación en Colombia, se ha idealizado a los paramilitares, mafiosos y narcotraficantes, convirtiéndolos en una especie de héroes dignos de imitación. La televisión y la gran prensa, -sometidos irrestrictamente a los monopolios de la llamada “información” y al rating internacional-, proclaman estos personajes como lo más importante del país. Pero no sólo las noticias se ocupan principalmente de ellos, sino que muchos escritores, escribidores y escritorzuelos, escriben relatos y novelones sobre sus vidas y “hazañas”, que de inmediato son llevadas a las pantallas de la televisión exaltando sicarios, chicas prepago, mercenarios, paramilitares, narcotraficantes y mafiosos en general, como si se tratara de los más grandes e importantes personajes del país. Novelones, películas y narcoseries con nombres altisonantes como, El patrón del mal, El capo, El cartel de los sapos, Los tres Caines, Las muñecas de la mafia, Sin tetas no hay paraíso… entre otros, se han encargado de contribuir a mantener vigente la memoria de sujetos como Pablo Escobar, o los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, y otros delincuentes y asesinos organizadores de las mal llamadas “autodefensas de Colombia”.
En este ambiente de aceptación y permisibilidad social y cultural del asesinato, el matoneo, el bandidaje, el sicariato, y demás fórmulas de persecución y de exterminio, a que nos han acostumbrado los medios de comunicación y los actores del quehacer político en Colombia, no tiene sentido ese teatral repudio que la gran prensa y las “personas de bien” expresan esporádicamente cada vez que se asoman públicamente esas conductas criminales, ocultas pero latentes en los imaginarios colectivos. Muchos han sido los personajes que rutinaria y habitualmente aparecen en el escenario de esta criminalidad, ya tan habitual y consuetudinaria, que en realidad ya no provoca sobrecogimiento, asombro ni sorpresa, sino el más desolador acostumbramiento a dichas prácticas… y a la existencia de esta especie de bestiario colombiano.
No han sido tan “extraños” estos personajes, considerados casi que “normales”, en la historiografía nacional. Estas notables figuras han llenado, no sólo los titulares de la prensa sensacionalista y amarilla, sino que sus criminales “aventuras”, han permitido el emborronamiento de muchas cuartillas y el acoso visual permanente en la televisión. De estos personajes se ha nutrido la actual “literatura” y muchas series de televisión, con sujetos de la talla de Nepomuceno Matallana (“El doctor Mata”, falso abogado que en los años 40 del pasado siglo robó y asesinó un gran número de personas).
Campo Elías Delgado (un veterano de la guerra del Viet Nam) que el 4 de diciembre de 1986, -hace precisamente 30 años- asesinó e hirió a un gran número de personas en el Restaurante Pozzeto de Bogotá. José Fedor Rey (o Javier Delgado) del comando guerrillero “Ricardo Franco”, autor entre finales del año1985 y comienzos de 1986, del genocidio conocido como “la masacre de Tacueyó”, en que mediante la aplicación de una supuesta “justicia revolucionaria”, mató, junto a su compañero de armas Hernando Pizarro Leongómez, a 164 militantes de su grupo acusados de ser infiltrados e informantes del ejército.
Luis Alfredo Garavito, uno de los más grandes asesinos en serie de todo el mundo, confesó haber dado muerte a más de doscientos niños, entre los años 80 y 90 del pasado siglo. Fredy Armando Valencia (conocido como El monstruo de Monserrate), quien mató a más de 16 mujeres en el cerro tutelar de la ciudad de Bogotá. Pedro Alonso López (El Monstruo de los Andes) que según reseñas periodísticas “es considerado por muchos criminólogos como el peor asesino en serie de la historia, violó y mató a más de 300 niñas; actualmente se desconoce su paradero”.
Así las cosas, el recién descubierto “niño bien”, Rafael Uribe Noguera puesto en evidencia por el macabro crimen que ha concitado el repudio nacional, no es más que uno de tantos “normalópatas” del bestiario colombiano, que pronto, pronto pasará a convertirse en otro héroe demediático y farandulero de esta descompuesta realidad colombiana …
Julio César Carrión Castro













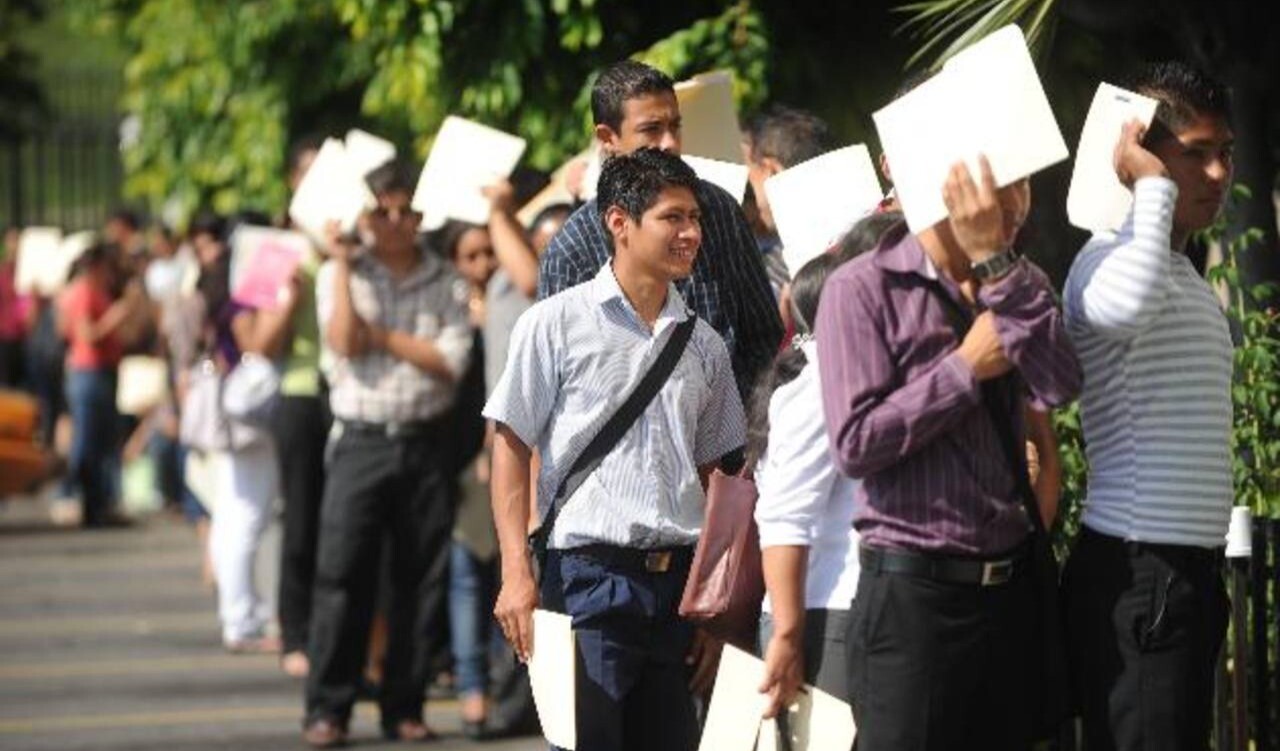


(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771