Opinión
Mi abuelo Adolfo
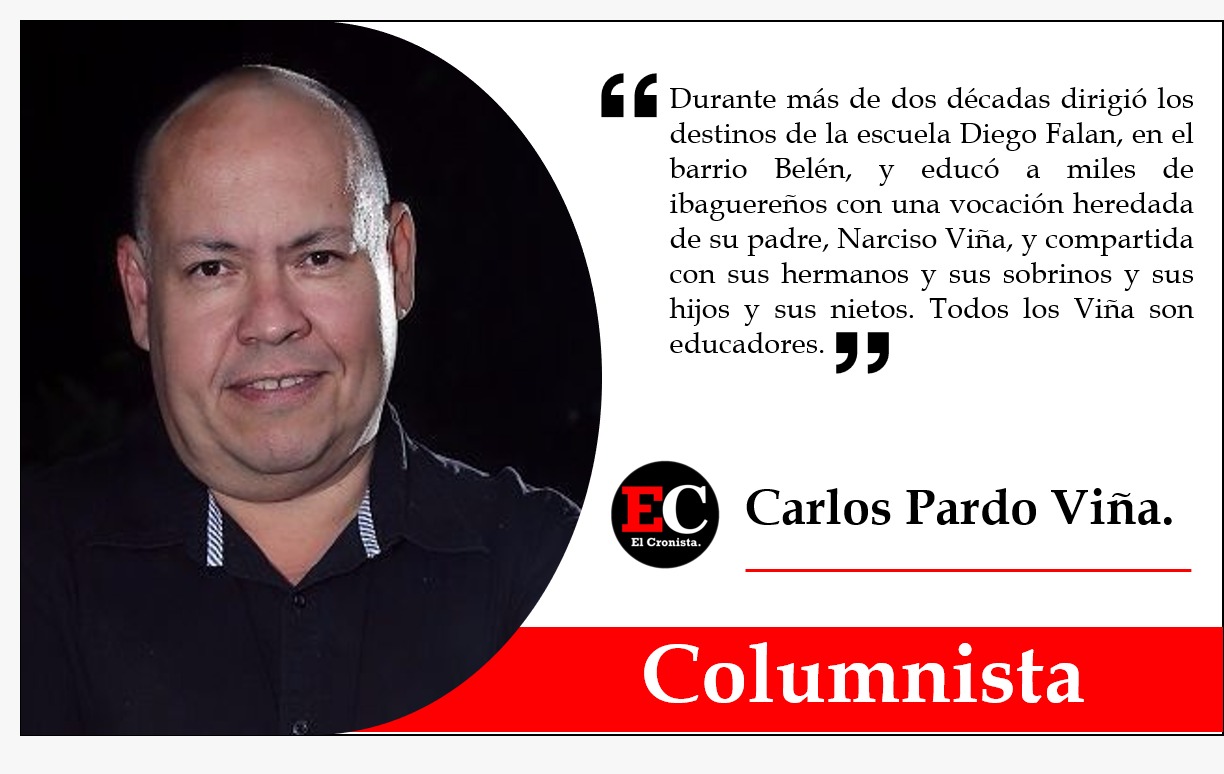
Por: Carlos Pardo Viña
Adolfo Viña, mi abuelo, coleccionó discos de música colombiana, tocó el tiple como nadie, derrochó a manos llenas su voz en las aulas de clase donde las matemáticas parecían un juego de niños ante su presencia y gastó cientos de zapatos recorriendo la ciudad que lo vio envejecer. Durante más de dos décadas dirigió los destinos de la escuela Diego Falan, en el barrio Belén, y educó a miles de ibaguereños con una vocación heredada de su padre, Narciso Viña, y compartida con sus hermanos y sus sobrinos y sus hijos y sus nietos. Todos los Viña son educadores.
El abuelo se divertía con los nuevos inventos y no había aparato que saliera al mercado que él no comprara en sus continuos viajes a Bogotá. Así, compró proyectores de cinta para el cine en casa de la época y películas de muñequitos con las que organizaba premieres para los muchachos de la cuadra. Es que era un niño grande mi abuelo Adolfo. Aún lo veo sentado en la mesa del comedor con una bolsa llena de chontaduro, armado de un pequeño cuchillo y el tarro plástico de la sal, terminando hasta la última pepa como si fuera una tarea de las que encargaba a los muchachos de la escuela. Lo siento en las mañanas, con la puerta del baño abierta, rasurándose con una máquina de cuchilla Gillete quitando la espuma que había regado pacientemente con una brocha de crin de caballo mientras silbaba música colombiana y aplicándose luego menticol en un olor que aún hoy me persigue. Lo recuerdo en las noches, con la bandola y el tiple entre sus manos rasgando las obras de Morales Pino. Las partituras siempre en una carpeta vieja y rota, y el mamotreto de hojas manchadas de punticos y claves de sol, organizadas alfabéticamente, por los tiempos en que hacía parte del célebre grupo Chispazo, una estudiantina que albergó varios de los mejores músicos de los años 70 en la ciudad.
- (Puede leer: Le están parando bolas a la cultura)
Siempre con el último equipo de sonido del momento, se sentía feliz haciendo selecciones de sus discos, pasándolas a cassettes y marcándolas con esa letra de caligrafía casi perfecta con la que sellaba las libretas de calificaciones de la escuela. Y siempre de corbata, con el periódico del día llenando los crucigramas en una costumbre que nos transmitió a todos, sentado a la mesa a las once y treinta de la mañana esperando el almuerzo que comía silencioso en un orden estricto, dejando lo que más le gustaba para el final.
En la noche, con la abuela, escondían un paquete de dulces para irlos acabando mientras veían las novelas de la tele. Y fue justamente una de esas noches que se fue el abuelo. —La quiero mucho mija —dijo, y se durmió.
Hace falta el abuelo. Él y sus chistes verdes y flojos, en lo que era un experto. Él y su tiple y su bandola. Él y sus discos. Él y sus crucigramas siempre resueltos. Él y su tierno silencio. Él y esas clases maravillosas que hoy intento emular a través de una pantalla, intentando enseñar los secretos del lenguaje y la comunicación, deseando, que al otro lado, alguien esté escuchando.
















(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771