Columnistas
El valor estratégico del ‘Mediterráneo americano’

Por Guillermo Pérez Flórez
*Abogado-periodista
Colombia es un país dependiente de los Estados Unidos. Para decirlo en términos coloquiales, siempre ha puesto “todos los huevos en la misma canasta”, desde la segunda década del siglo pasado, cuando el presidente Marco Fidel Suárez (1918-21) instauró la doctrina respice polum (“Mirar hacia el norte”), para guiar la política exterior a partir de las determinaciones de Washington.
El 29 % de sus exportaciones van allí. Lo que no está claro, es por qué reculó también el presidente Trump. Este impase, que en Bogotá se percibió como una tormenta apocalíptica, duró solo doce horas.
La explicación hay que buscarla en la geopolítica. En 1942, el profesor Nicholas J. Spykman, en su libro “Estados Unidos frente al mundo”, acuñó el concepto de “El Mediterráneo americano”, para describir a una región que incluye a México y su golfo, América Central, Colombia, Venezuela, y las islas caribeñas como Trinidad, Puerto Rico y Cuba, sobre la cual, según él, Estados Unidos debería ejercer una tutela. Con esta metáfora, subrayaba su valor estratégico y permitiría entender algunos acontecimientos, por ejemplo, por qué Kennedy estuvo dispuesto a arriesgarse a una confrontación nuclear con la URSS en 1962, que hubiera sido catastrófica para el planeta, tras el intento de Moscú de instalar misiles balísticos en La Habana.
La doctrina Monroe, “América para los americanos”, con el cual buscó marcar límites al colonialismo europeo en el Caribe, terminó transformándose en un designio. Prácticamente todos estos pueblos han padecido, en mayor o menor medida, el poderío militar, económico y político de sus “hermanos” del norte, que durante décadas han visto a los territorios al sur del río Bravo, como su “patio trasero”. Algunas acciones y frases de líderes estadounidenses han quedado grabadas en la memoria latinoamericana. Una de las más icónicas es la de Theodore Roosevelt en 1903, tras la separación de Panamá: “I took Panamá”.
Los desencuentros tienen raíces profundas y forman parte de una larga crónica con decenas de capítulos que se remontan incluso a 1823. Ese año, el presidente James Monroe y su secretario de Estado, John Quincy Adams, instruyeron a su embajador en España sobre la importancia de Cuba y Puerto Rico, considerados “apéndices naturales” del continente norteamericano. En un mensaje oficial declararon: “Una de ellas, casi visible desde nuestras costas, se ha convertido, desde múltiples consideraciones, en un objeto de trascendental importancia para los intereses comerciales y políticos de la Unión”.
El regreso de Trump tiene al mundo en estado de alerta. A principios de año, reiteró que recuperaría el control del Canal de Panamá, gestionado por el estado panameño desde 1977, argumentando su preocupación por la creciente influencia china. Trump ha planteado hacerlo por la fuerza, si fuera necesario. Esta declaración muestra la competencia global entre Estados Unidos y China por las cadenas de suministro.
Según la revista “Política Exterior” (13 de enero de 2024), el 52 % de los buques que atravesaron el Canal tuvieron puertos estadounidenses, como origen o destino, transportando el 74 % de la carga total, mientras que China ocupó el segundo lugar con el 21 %. Panamá ha desmentido que el Canal lo controle el gigante asiático, y que a Estados Unidos se le cobren tarifas más altas.
La relación con México, por su parte, se mantiene en constante tira y afloje, principalmente debido al asunto migratorio. 11 millones de mexicanos residen en Estados Unidos. Políticas como la construcción del muro fronterizo y el incremento de deportaciones masivas han exacerbado las tensiones.
La discriminación hacia los latinos no es nueva. Durante la presidencia de Calvin Coolidge, en la década de 1920, se promovieron restricciones legales contra la inmigración mexicana, bajo la consigna de “mantener a América americana”, refiriéndose a que sea blanca anglosajona y protestante (WASP).
Con Cuba, los vínculos han sido casi inexistentes. Obama restableció las relaciones en diciembre de 2014, declarando en español que “Todos somos americanos”, esa distensión fue flor de un día. En 2021, Donald Trump reincorporó a la Isla a la lista de países patrocinadores del terrorismo, a pesar de las solicitudes de Colombia de no hacerlo en reconocimiento al papel cubano en el proceso de paz. La medida fue revertida por el Biden antes de dejar la Casa Blanca, y Trump la restableció el primer día de su segundo mandato.
En Colombia, Estados Unidos ha librado una de sus batallas más largas de la Guerra Fría. Desde hace sesenta años brinda asistencia militar, policial y económica de manera casi ininterrumpida. Primero con el plan LASO (Latin America Security Operation) en los años 60, hasta el Plan Colombia en los 90. Inicialmente concebido por Clinton como una estrategia antidrogas, derivó en una guerra contra el terrorismo en la era de George W. Bush, con un costo estimado en 15.000 millones de dólares. Así, Colombia llegó a ser el tercer receptor de ayuda militar estadounidense en la primera década del siglo XXI.
Colombia, Panamá y Venezuela, son clave en el tablero geopolítico de Estados Unidos. Petro y Trump han evidenciado que ambos países son conscientes de sus intereses, no solo Petro. Habría sido un error garrafal de Trump soltar a Colombia por un problema menor. La visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Panamá podría ofrecer indicios sobre sus prioridades en América Latina, igual que la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a celebrarse en Honduras, convocada por la presidente Xiomara Castro, quien, a principios de año, dijera que podría expulsar al ejército estadounidense de una base aérea hondureña donde ha operado durante décadas, si Trump realizaba deportaciones masivas. Los dos actos serán una especie de termómetro para medir la temperatura del “Mediterráneo americano”, que sigue conservando su valía geopolítica.














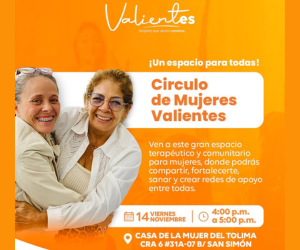
(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771