Historias
Los niños de Pitalito

Por Julian Andrés Toro Galvis
Mañana del domingo 10 de octubre. Era un día lluvioso y congestionado por la niebla, lo que dificultaba vislumbrar con claridad los rostros de los transeúntes. Sólo se ve el resplandor de los semáforos, que destaca inconfundiblemente entre la bruma. Pitalito huele a pobreza. La soledad de las calles es el abrigo de sus habitantes. El parque principal tiene 15 arboles gigantes a su alrededor. Allí se ubican muchos vendedores ambulantes y al lado, se aglomeran los habitantes de calle acompañados de niños que reflejan la tristeza en sus rostros. Se acuestan en cartones sucios y buscan cualquier cosa que les ayude a resguardarse del frio. La policía llega.
—¿Sabes lo que me molesta y me duele? —preguntó Sergio, mi compañero —Que los jodan cuando está lloviendo y además hace frío.
Estamos en la esquina de la quinta este de Pitalito. Son las seis de la tarde y empieza a oscurecer. Según un censo de personas en situación de calle el número habitantes son de 70 y no 10, como anuncia normalmente la alcaldía en sus épocas de elecciones.
—Lo peor de ver estas personas, es ver a sus hijos con ellos— dice Sergio— ¿Por qué alguien no hace algo para acabar con esto?
—¿Hay posibilidades de regalarles una carpa que los ayude a escapar de este clima? — pregunto a un señor que pasa junto a nosotros de la mano de dos pequeños, con edades que oscilan entre los 7 y 11 años.
—La policía nos la quita, dicen que invadimos espacio público— responde.
Muchas personas se reúnen en el parque por los árboles gigantes que les ayudan a evadir un poco la lluvia. El viento helado de las noches en este pueblo no suele tener misericordia de nadie, sobre todo con aquellos que están solos y desprotegidos.
— ¡Que frio tan hijueputa! — dice uno de los habitantes.
Vemos pasar niños por nuestro lado buscando algo en particular, pero no entendíamos qué. Siento impotencia al ver a los niños, desesperados por buscar cualquier techo que consuele su frío.
— Por lo menos yo si tengo donde vivir; mi casita nos ayuda a escapar de este frio—dice María, madre de seis niños..
- (Puede leer: Planadas huele a café, Planadas huele a Chocolate)
Su “casita” es una habitación que construyó a la salida de Pitalito, territorio de invasión.
—Vayan mañana a eso de las 5, los invito a tomarse un cafecito o lo que encuentre por ahí—dice.
Sergio le da la mano y acepta su invitación de inmediato. Yo asiento con mi cabeza y le confirmo la hora y el lugar.
Al otro día, 11 de octubre, llegamos al barrio de doña María. Nos invita a su sala, coloca un retazo de lana rosada sobre una roca que usa como silla, y nos pide sentarnos en ella.
Para llegar a su pequeña casa hecha de barro y bahareque, es necesario atravesar todo el pueblo: caminar por el barrio San Andrés y cruzar el puente del Libertador (barrios marginados por la delincuencia). En la casa se encuentra Doña María, de 47 años de edad, junto a sus 6 hijos: Camila de 15 años, Andrés de 13, Cristian de 8, Felipe de 5, Sandra de 5 y Catalina de 3. Camila, la mayor, vende helados por todas las calles de Pitalito para ayudar a su madre con la comida, según ella, esto nunca ha sido un sacrificio.
—Siempre me voy con alguno de mis hermanos. Empecé vendiendo Bonice en las mañanas y en las tardes voy al colegio—comenta Camila,
Sergio y yo teníamos un nudo en la garganta. Lo sé porque lo veía con una mirada de profunda tristeza y desaliento.
—Cuando empecé a vender me sentía cansada. Recorrer todo el pueblo era agotador. Llegaba a mi casa a hacerme masajes en los pies y alistarme en un dos por tres para que no me cogiera la tarde y poder llegar en punto al colegio— dice, mientras doña María suelta una lagrima al verla y escucharla.
— Bueno, ¿y estos caballeros qué? ¿cómo le ayudan a la mamá? — pregunto yo con la esperanza de que me respondan “con algo de oficio” o que solo me cuentan que juegan todo el día.
Todo esperaba menos la respuesta de Cristian el hijo de 8 años.
—Yo vendo naranjas. Casi siempre en las noches, voy a algunos restaurantes del pueblo
—¿Cómo?—pregunta Sergio.
— Si señor, cada tres días me voy con uno de mis hermanitos a vender naranjas, y vendo muchas, ¿Cierto mami? — le pregunta Cristian a doña María, la que asiente con su cabeza y solloza tratando que nosotros y sus hijos no nos percatemos.
Para ellos, trabajar no es una obligación sino una necesidad, luego de que su padre los dejara. Fue una iniciativa para estos niños empezar a trabajar porque no querían ver a su madre sufrir.
—Yo nunca estuve de acuerdo; me han insultado, me dicen mil cosas en las calles por ver a mis hijos vendiendo lo que sea, pero yo no los obligué a hacerlo. Mi culpa si fue darles esta mala vida— dice doña María, ahora sí, llorando desconsoladamente.
—Mami ya te hemos dicho que somos felices así, y a comparación de los vecinos, tu no nos pides cuota ni nada parecido— le responde su hija Camila.
— Esperen, ¿Cómo así que cuota? —pregunto.
Cristian, el de la mitad, nos contó la historia de su amigo “Richi”. Así le dicen a su vecino de al lado, un niño de 10 años.
—La semana pasada Richi fue enviado a las calles de la Galería a vender unos zapatos viejos. Después de que Richi recorrió todo el pueblo intentando venderlos, llega a su casa y le dice a su papá “no lo logré, nadie quiere mis tenis papi”.
Mientras Cristian cuenta la historia, doña María nos va preparando café, y lo hace con gusto, pues desde un principio nos dijo que nadie nunca les hace visita.
—El papá de Richi reaccionó mal a esto—continuó Cristian—, no le agradó mucho que él no cumpliera su cuota, así que toma un palo de escoba y le pegó con tanta fuerza que lo partió sobre su espalda. Luego lo insultó, como lo hace con sus hermanos, quienes prefieren dormir en las calles antes de enfrentarse a su papá.
Todos los niños que son obligados a trabajar desde tan temprana edad aprenden a tomarle un cariño gratificante al estudio, pues lastimosamente, muchos de ellos no tienen la oportunidad de asistir a un colegio, poder adquirir un uniforme o comprar útiles escolares.
— Nosotros podemos ir al colegio porque con las ventas de los helados me ha ido súper bien, gracias a Dios. ¿Conocen las paletas Drácula? — pregunta Camila a lo cual asentimos con la cabeza. Nos contó que ahora en fechas de Halloween logró ganar buena comisión por vender muchos de estos productos.
- (Le puede interesar: La niña ibaguereña prodigio del ajedrez)
Felipe, el hijo de 5 años, sale con sus calificaciones y con orgullo nos muestra sus notas. Sergio lo abraza y le dice—Te felicito campeón, mira— y le da un billete de cinco mil pesos, él muy feliz lo abraza y le responde —Gracias señor.
—¿Usted ha pensado qué puede pasar si a los niños los ve la policía en la calle?—le pregunto a doña María.
—Me muero— contesta con algo de temor en su voz.
En Colombia, la edad mínima de admisión al trabajo son 15 años. Los adolescentes entre los 15 y 17 deben presentar una autorización firmada por un inspector de trabajo, presentándose junto a sus padres o acudientes a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo. Este joven debe estar vinculado a alguna institución de educación pública para asegurar que el niño o la niña no va a dejar de estudiar, invirtiendo la totalidad de su tiempo al empleo.
Para María, el hecho de que sus hijos salieran en busca de sustentos para su hogar fue una sorpresa y generó orgullo para ella, pero a la vez decepción; dice que si sus hijos salen adelante no es por trabajo de ella, ellos le quitaron esa responsabilidad.
Después de que el papá de los hijos de doña María los abandonó, ella fue dejada a su suerte, ya que su familia vive en el campo y al ver que se quedó sola, decidieron darle la espalda. Tener un pan en la mesa, es un privilegio.
—Yo no me propongo a llegar con una cantidad de dinero a mi hogar. No señor, mi objetivo es darles a mis hijos un plato de comida.
Cristian, el hijo de 8 años, dice que ahora trabajar no le gusta. Mas bien, ama ir al colegio y hacer cosas que un niño haría, jugar, divertirse, pero que, si no trabaja, no comen, pues cuenta, el mundo de la calle es un poco confuso.
—Te puede ir bien o mal, unos días llegas feliz porque hiciste algo, otros días no. Cuando llego sin un peso a la casa, me da tristeza ver a mi mama, no soy capaz de darle la cara.
Sergio trata de no soltar las lágrimas y yo sigo con el mismo nudo en la garganta desde que llegué.
En un mundo donde la pandemia es el protagonista, es claro que no hay demasiadas oportunidades de salir adelante. El trabajo infantil ha sido un debate y también una problemática que se ha tratado para acabar. Sin embargo, a nivel mundial aún sigue ocurriendo esto. Más de 80 millones de niños siguen siendo explotados. Esto a través de compañías, terceros o padres que toman provecho de la inocencia de sus hijos.
Sergio y yo nos aventuramos a recorrer las calles de Pitalito y observar cómo es el nivel de vida de los habitantes de calle. Nunca imaginamos que podría ser tan precario. Encontramos niños trabajando para poder subsistir, muchos casi rogando para que le compráramos, con un rostro que genera tristeza e historias como la que nos topamos hace poco.
—Necesitamos vender, así podremos regresar a casa— nos dice un niño que iba acompañado de su hermano, con edades entre los 6 a 7 años.
Y todo porque en Pitalito y en todo este país del sagrado corazón, muchos niños de Pitalito no pueden salir a jugar.






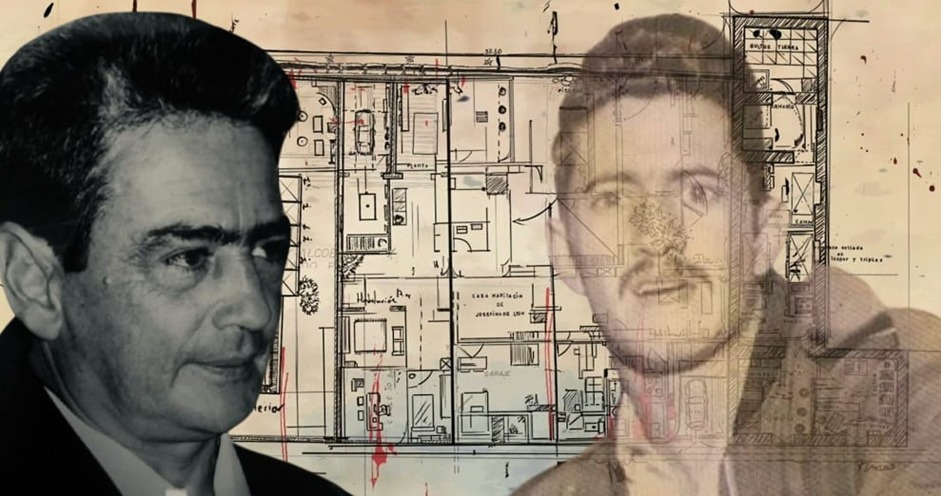









(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771