Historias
La escuela de la montaña

Por: María Alejandra Arias Barreto
Son las cuatro de la mañana. Algunos de los maestros hablan sobre los estudiantes mientras otros duermen en el carro. Nuevamente la vía hacía Cajamarca presenta embotellamientos. Se escucha el ruido de las máquinas que perforan la tierra y se observa a unas cuantas personas recoger con palas el pavimento. La maestra Luz extrae de su bolso sus planillas y un lapicero. Ahora yo saco de mi mochila una libreta, un lápiz y me dirijo a anotar el orden de las clases. Ella repite una y otra vez las actividades y algunas características de sus estudiantes. La niebla entra por la ventana. El cielo se vuelve amarillo y azul claro a la vez. A lo lejos, un niño corre con su mochila. Ya se ve la escuela.
—Rápido niños que ya vamos a comenzar —dice la maestra Luz Stella mientras entra por la puerta del pequeño salón de segundo grado—. ¡Samuel! A tu asiento y amárrate bien los zapatos.
Son las seis de la mañana. La Institución Educativa Anaime, en el municipio de Cajamarca, se ubica encima de una montaña. La componen unos cuantos salones, un pequeño patio en el centro y algunos murales alusivos a la lucha contra el proyecto minero “La Colosa”. Casi dos horas duró el viaje. La vía aún permanece en reparación. Ahora, algunos niños llegan al salón con sus botas de caucho, una ruana y sus mejillas rojas quemadas por el frío. Suena la alarma. Es hora de desayunar. En el comedor, una niña esboza una sonrisa mientras sujeta entre sus manos una taza caliente del chocolate que acaban de servir.
—A veces es lo único que comen —dice la maestra Luz mientras se acomoda sus gafas. Muchos viven en la parte alta de las montañas o en veredas muy alejadas. Algunos caminan dos horas o más para llegar, pero últimamente hay niños que no vuelven al colegio porque tienen que trabajar, no tienen o no encuentran transporte y caminan largos trayectos solos. Entonces, sus padres prefieren no dejarlos venir.
- Puede leer: Un día con los vendedores del centro
Reviso mi libreta. Unos pequeños apuntes se asoman. Cerca de 3.000 niños de la zona rural han dejado de ser matriculados en el Tolima en el último año. En el salón, ya solo quedan doce. La clase de Lengua Castellana comienza. No hay energía eléctrica en el cuarto. Los niños sacan sus cuadernos mientras la maestra alumbra con la linterna de su celular la lista para revisar la asistencia. Algunos pasan al frente con sus pequeñas maquetas sobre lo que les gustaría ser cuando crezcan.
—Mi sueño es ser arriero —dice Miguel cuando se le pregunta—. Porque me gustan las mulas —y señala con sus manos la pequeña figura en plastilina que había hecho con su madre.
En el salón algunos niños gritan, juegan o cambian de sillas mientras otros hacen la actividad que la maestra les acaba de dejar. Camino entre las mesas. Reviso sus cuadernos. Ellos sonríen. Una pequeña niña entra al salón y avisa que aún no hay agua en la escuela. La maestra toma la botella de alcohol que está sobre la mesa y le limpia las manos.
—Tienes que estar pendiente de todos los lugares del salón —me advierte la maestra—. A veces aparecen serpientes o ranas en los rincones del cuarto. Tienes que estar muy atenta de todo lo que hagan los niños.
- Lea también: Sancochada entre las montañas
De repente, siento como mis uñas se clavan en la palma de mi mano. Es el miedo. Camino una y otra vez entre las mesas de los niños. Observo. Observo. Observo. Me ubico en las esquinas del salón y reviso cuidadosamente cada agujero. Los niños corren, ríen y gritan, la maestra intenta calmarlos. Ahora, es mi turno. Me sitúo enfrente de ellos, abro el libro álbum y comienzo a leer. Una niña me mira y pregunta:
—¿Maestra, tú te vas a quedar? —dice Sofia mientras sonríe.
Son las nueve de la mañana. En el descanso, el patio se convierte en una orquesta sin director. Varios niños corren detrás de un balón, un par de niñas cuentan sus monedas para comprar un bom bom bum y las maestras vigilan a todos los niños como águilas. Un olor fétido invade mi nariz. Arrugó mis ojos, mi garganta se sentía seca y pasó mi mano entre mis fosas nasales. El agua lleva estancada en el baño tres días. Me acerco al salón con las maestras. El descanso se va acercando a su fin.
—Nada que colocan el agua —dice la maestra Leydi mientras arruga su frente y sus cejas—. Ya algunos niños están un poco enfermos.
- Le puede interesar: Antología de una webcam
En el salón, una niña duerme sobre su cuaderno. Es la última clase. Ya todos quieren salir. En el piso, algunos restos de borrador, de lápiz y de colores se mueven de un lado a otro. Un niño copia aceleradamente la tarea escrita en el tablero mientras la maestra borra los rastros de cada palabra con un pedazo de papel. Los niños comienzan a guardar sus cuadernos. Sus ojos se iluminan con cada paso del reloj. Suena el timbre. Todos salen corriendo. La escuela ahora está en silencio. Algunos niños emprenden de nuevo su largo viaje.
—Alejandra, vámonos— dice la maestra Luz—. El trancón nos aguarda.
En el carro, observo cómo, a lo lejos, un grupo de niños se pone sus botas de caucho. Pienso, el trayecto hasta ahora empieza. Los niños corren de nuevo hacía la niebla.






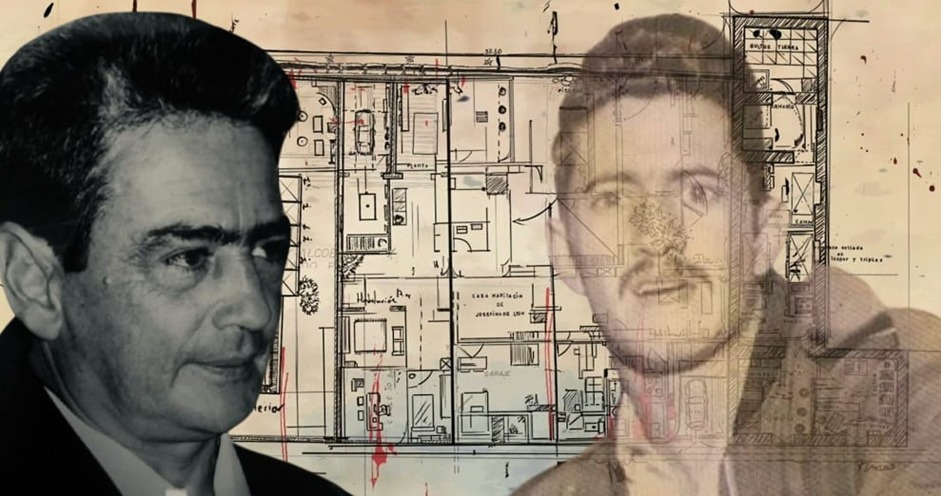









(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771