Actualidad
No le huya a las centrales de riesgo, conozca su puntaje

31 de Jul, 2018
Por: JULIO CÉSAR CARRIÓN CASTRO
El esfuerzo por desprenderse de la grotesca parentela animal y garantizar una doctrina escatológica bien fundamentada, constituyó el principal quehacer de los teólogos, metafísicos y teóricos de la religión cristiana durante los períodos de la Patrística y la Escolástica, lo que les llevó a emprender una serie de deliberaciones, controversias y polémicas alrededor de la auténtica naturaleza y “esencia de lo humano”. La Edad Media sería prolífica en estas discusiones y debates que, finalmente, conducirían a definir filosóficamente el concepto de lo “propiamente humano”. Se trataba, como es obvio, de excluir la vida animal del paraíso en la resurrección prevista.
Definir, entonces, al hombre sin la vida animal y subordinar todas las bestias a su gobierno, fue la tarea teórica por excelencia durante toda esta época. Fijar claras fronteras entre el hombre y los demás animales, lo cual tuvo como resultado positivo la instauración del concepto de la “dignidad humana”, De hominis dignitate, (en los términos de Giovanni Pico della Mirandola -siglo XVI-) y de la “libertad” como sustrato del comportamiento de lo específicamente humano, de ese especial ser que se puede determinar por sí mismo, “por ninguna barrera constreñido”, libre y soberano artífice a quien le está concedido ser lo que quiere, “degenerar hacia las cosas inferiores que son los brutos, o regenerarse en las cosas superiores que son divinas”. Todo por su propia voluntad y por el valor y el sentido de su racionalidad. Esto significaría la negación del alma a los animales y a todas aquellas otras criaturas alejadas de la condición humana: “raros” o “anormales”, bestias, mujeres, menores de edad, necios, idiotas, bárbaros, negros, indios y en general los pueblos colonizados y vencidos.Es decir, desde entonces ya era muy amplia la exclusión.
La prédica de la “dignidad” del hombre, tan constante en toda la literatura, la plástica y la filosofía del Renacimiento, contiene, al decir de José Luis Romero, la impronta del mantenimiento de las condiciones de subordinación de los sectores populares al mandato de las clases dominantes que buscaban establecer los códigos de comportamiento de las masas, fijando frenos e impedimentos ante el posible desbordamiento de las nuevas formas de vida nacidas al abrigo del nuevo modo de producción. Siendo las clases altas las que reflexionan y escriben sobre el tema de la licitud de las recién descubiertas formas de esparcimiento, de voluptuosidad y de efusión erótica, son ellas mismas las que determinan ideológicamente sus límites y posibilidades. Por ello fijaron las normas y pautas de comportamiento que, en resumen, se centran en el concepto de “dignidad”, significando así que el hombre debe tener una conducta erótica y sensual apartada de todo naturalismo biológico, es decir, ajena a todo asomo de animalidad.
(Le puede interesar: https://elcronista.co/columnistas/cambalache)
Se llegó así al ideal del hombre metafísico y abstracto que tanto convocara a los imaginarios medievales y renacentistas. Pero estas fronteras más tarde serían cuestionadas por los “científicos” e “ilustrados”, quienes de nuevo introducirían en el discurso explicatorio de la vida, la semejanza entre el hombre y los animales. Los límites dejarían de parecer claros y los datos de la anatomía comparada, los descubrimientos paleontológicos y luego las teorías de la evolución, señalarían tercamente la frágil e imprecisa identidad de los humanos, peor aun cuando se llegó a comprobar la existencia de animales “antropomorfos”, es decir, similares a los hombres. Con ello renacía ese estorboso parentesco.
Establecida nuevamente la precariedad de las fronteras, amenazada la identidad humana, ya no sólo por seres mitológicos e imaginarios sino por seres reales que con su proximidad y semejanza zoológica desestabilizaban el gobierno y el reino de los hombres, se hacía otra vez indispensable fijar precisos límites. Primero fue Linneo quien desde la biología defendió la teoría que aseveraba que “el hombre es el animal que debe reconocerse como humano para serlo”. Linneo incluyó entre los primates al orgulloso y petulante simio que dejaría de ser ese abatido “ángel caído”, para considerársele ahora simplemente como un “antropoide erguido”. Y para superar de alguna manera su terca y obstinada animalidad, orgullosamente lo denominó Homo Sapiens; “sabio”, para distinguirlo del aturdido animal que, según Heidegger, en su profundo aburrimiento y “pobreza de mundo” es incapaz de abrirse al medio ambiente y fijar relaciones e interpelaciones.
El discurso “científico” de la evolución, asumido desde las perspectivas de los sectores hegemónicos, finalmente se establecería preventivamente contra el supuesto peligro de insumisión de las llamadas razas “inferiores”, -las cuales son consideradas, desde las metrópolis y centros de poder, como más cercanas a los animales-. Por ello las teorías evolucionistas están hermanadas con los muchos genocidios colonialistas y con las habituales y tradicionales prácticas de apartamiento y segregación que desde la Edad Media se aplican a los herejes, a las brujas, a los leprosos, a los locos y a otros seres considerados “anormales”.
Ya después, como lo establece Giorgio Agamben, “la maquinaria antropológica” no pararía y la definición del hombre constituiría el centro de los debates científicos y filosóficos, y el descubrimiento “humanístico” del hombre habría de tropezar con lo elusivo de lo humano y lo inestable de la noción de hombre. Entre la metafísica, la biología y la historia luego, resbalaría el concepto para después tratar de hallarlo en la lingüística, en la política, en el arte, desfalleciendo siempre en todos los intentos, porque el hombre no tiene arquetipo, ni rasgos específicos, ni lugar propio, ni señales de identidad; es un modelo no definido, inclasificable, que tiene semejantes sin tenerlos, que es y no es al mismo tiempo, es un ausente de sí mismo, que “se mantiene suspendido entre una naturaleza celestial y otra terrena, entre lo animal y lo humano, y, en consecuencia -dice Agamben- su ser es siempre menos y siempre más que él mismo”.













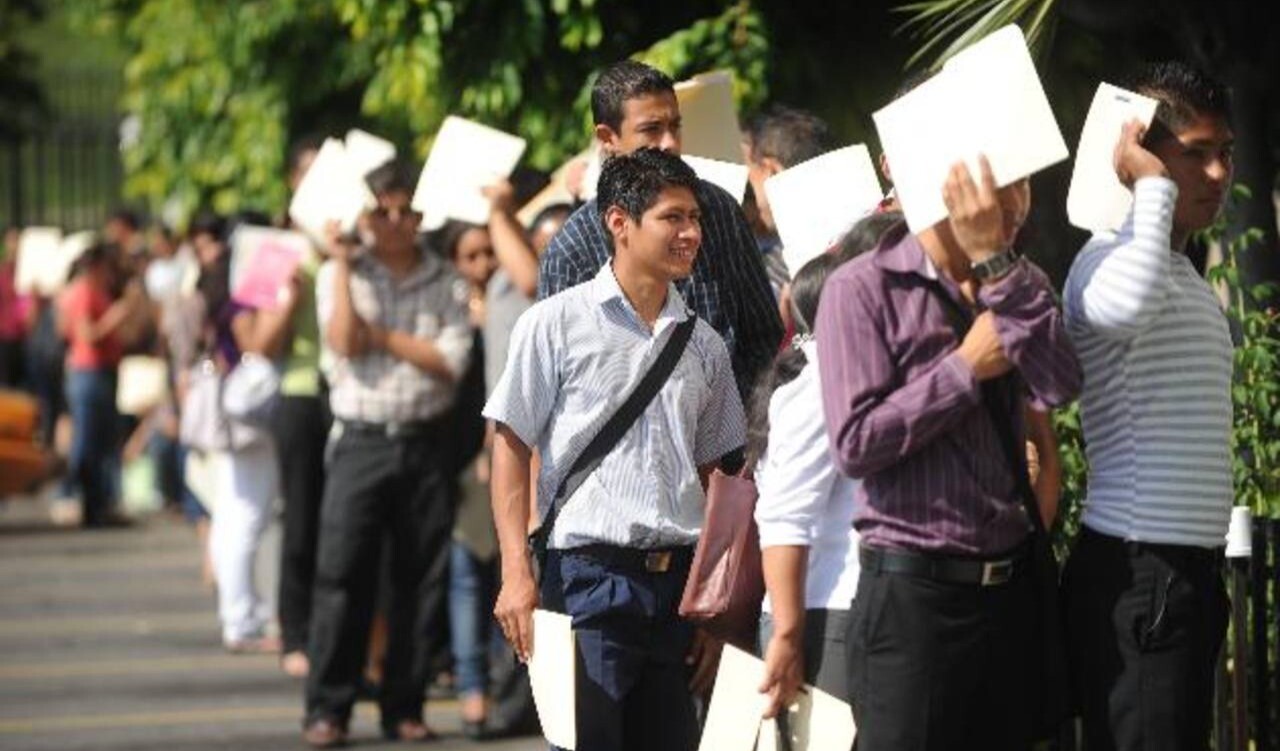


(CO) 313 381 6244
(CO) 311 228 8185
(CO) 313 829 8771